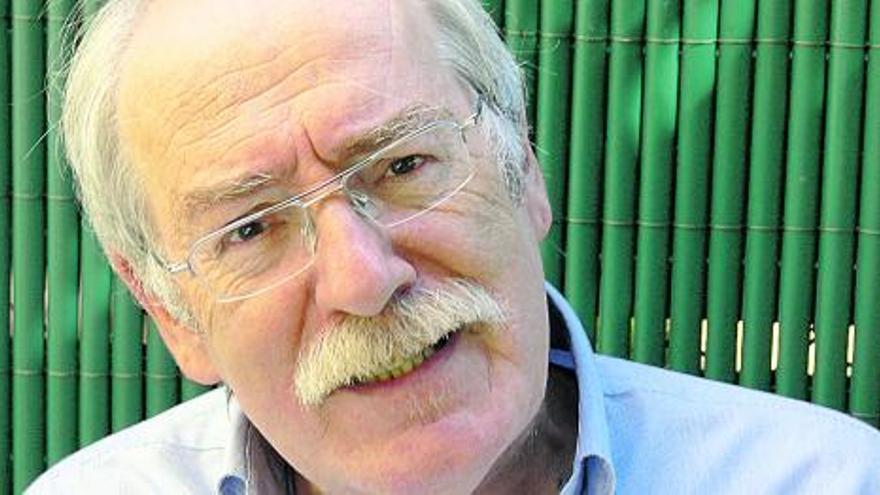Son una presencia continua en nuestra vida cotidiana y sustentan las relaciones personales en su nivel más superficial de consenso y cortesía. Pero frases hechas como «no es nada personal», «una cosa es la teoría y otra la práctica», «respeto sus ideas pero no las comparto», «sólo cumplo con mi deber» o «eso es muy relativo» tienen, tras su apariencia intrascendente un trasfondo moral que Aurelio Arteta (Sangüesa, Navarra, 1945) desmenuza y expone, cumpliendo con uno de los cometidos básicos de la filosofía, en «Tantos tontos tópicos» (editorial Ariel), título con eco de trabalenguas en el que los tristes tigres del trigal se alimentan con la pereza de pensar y el temor a perder el calor de rebaño.
Arteta, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco, es una de esas voces universitarias que se alzó contra el nacionalismo asfixiante y que en «Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente» (Alianza Editorial, 2010), su anterior libro, trazaba los vínculos entre el terror y el silencio social. El pensador no se conforma, en su caso, con el ejercicio de la filosofía. Arteta pasó a la acción política en los primeros tiempos de UPyD y encabezó su lista por Navarra en las elecciones generales de 2008.
-Usted se dedica a la filosofía práctica, algo que puede parecer propio de quien se «ha dejado de filosofías», sea dicho esto en el sentido de uno de los tópicos que desmenuza en su libro.
-Dedicarse a la filosofía práctica es anteponer el estudio de la acción humana, y su deber ser moral y político, al objeto propio de la filosofía teórica, que se centra en el ser y el conocer. La filosofía práctica es parte crucial de la filosofía. En cambio, como usted sabe, la expresión «dejarse de filosofías» subraya el malestar ante abstracciones o reflexiones -sean teóricas o prácticas- que estén siquiera un palmo por encima de las vaguedades ordinarias.
-¿En qué se distingue la filosofía práctica de un manual de corrección social o de ayuda a desenvolverse en público?
-En que esa filosofía argumenta sus ideales de conducta privada y pública, va al fundamento de esas conductas. Esos manuales de autoayuda no buscan las últimas razones de lo que proponen y se conforman con la apariencia de las cosas, con las meras convenciones reinantes.
-Sin tópicos ni muletillas la vida social se queda a la intemperie, las conversaciones en el ascensor van a resultar mucho más complicadas. ¿Podemos prescindir de todo eso que engrasa nuestras relaciones cotidianas?
-De todos los tópicos no. Pero de lo que se trata es de detectarlos y ser conscientes de su habitual miseria o de sus contradicciones. Seguro que entonces disminuirían esas muletillas y las relaciones cotidianas serían más humanas.
-Afirma que «cada día que pasa se agranda a ojos vista la brecha que separa al pensador moral y político del grueso de la sociedad». ¿Cuál de las dos partes es responsable de esa distancia creciente? ¿Tiene sentido dedicarse a la filosofía práctica en esas circunstancias o es una forma de predicar en el desierto?
-Creo que las dos partes tienen su cuota de responsabilidad. El pensador, porque puede conformarse con conocer librescamente temas y autores de su competencia, pero no se atreve a juzgar su entorno y tiene miedo a pensar para transformarlo. El grueso de la sociedad ni siquiera cree que exista ese saber ni que lo necesite; sobre todo quiere «di-vertirse», o sea, darse la vuelta o dar la espalda a los problemas.
-Considera que la excelencia moral está por encima de cualquier otra. ¿Con ese ideal podemos sobrevivir a estos tiempos tan crudos que nos imponen tantas claudicaciones?
-Precisamente para tiempos tan crudos es más necesaria que nunca esa excelencia moral. Las excelencias deportivas, profesionales o estéticas importan menos. La excelencia moral (la conciencia de la dignidad, el sentido de justicia) está por encima de las otras porque es exigible de todos nosotros; de lo contrario, la convivencia humana sería imposible. En cambio, cada una de las demás excelencias -desde la intelectual hasta la artística- basta que la posean unos pocos para disfrutar de ellas y no es obligación particular de nadie.
-En conjunto, usted no tiene una visión muy favorable de la sociedad actual.
-Usted tampoco, según deduzco de su pregunta anterior. ¿Y quién, como no sea un cínico o un imbécil, podría tener una opinión favorable de esta sociedad de la injusticia? Claro que sería aún más crítico de las sociedades que nos precedieron.
-Usted deja en evidencia lo mucho que ocultan esas frases recurrentes y nos advierte de que el tópico es «hijo de la pereza y hermano del prejuicio». ¿Por qué mecanismos se impone el tópico, cómo se consigue crear un lugar común?
-Mediante el propósito más o menos inconsciente de no desentonar de lo que se comenta, de acomodarse al grupo, a sus creencias y valores. Es decir, para no ser un extraño y no correr el riesgo de quedarse solo. Pero, asimismo, para ahorrarnos el costoso esfuerzo de pensar por cuenta propia y debatir lo que haga falta. Si los más coinciden en un juicio político, es que tendrán razón, ¿no? Las «frases hechas», creadas por pura repetición, nos están ahí esperando ya preparadas. En resumen, diría que los mecanismos que originan esos lugares comunes son el afán de imitación, la comodidad, el miedo, el gregarismo, la necesidad de cobijo...
-Lo de que tenemos las generaciones mejor formadas de nuestra historia que tanto se repite quizá sea otro tópico sin fundamento. Usted sostiene que el sistema educativo se orienta «hacia el analfabetismo complacido» y «fomenta la proletarización intelectual de los más».
-Aquella afirmación la hizo hace años Felipe González y después muchos políticos la convirtieron en tópico. Me parece que eso es confundir lo cuantitativo con lo cualitativo, los términos absolutos con los relativos. Son las mejores generaciones sólo porque la educación básica es obligatoria para todos. Pero no son tan buenas, ni mucho menos, en términos relativos si las medimos por los medios invertidos, los contenidos de su educación, su índice de lectura y la calidad de su escritura, las tasas de abandono escolar o del desempleo juvenil, de ciertos hábitos extendidos en ellas, etc.
-La mediocridad se ha convertido, a su juicio, casi en un ideal social por un empeño exacerbado de igualitarismo. ¿Es así?
-¿O es que no se trata ante todo de «ser normal»? ¿Acaso no tendemos a sospechar del que sobresale, porque «nadie es más que nadie» y «no hay por qué admirar a nadie»? Eso ya lo había explicado Tocqueville hace 150 años como la primera pasión democrática. Si los de abajo no podemos ascender, este igualitarista resentido desea que los de arriba desciendan. Fuera de ese igualitarismo enfermizo, un régimen democrático exige no sólo una igualdad política de todos, sino también una igualdad social de oportunidades para todos. Las democracias reales son harto deficientes porque incumplen ambas exigencias.
-También sostiene que las ideas están para imponerse, que no cabe la distancia respetuosa con convicción alguna. ¿Eso no supone alentar la confrontación?
-Sí, pero sólo alienta la confrontación de ideas, no de personas. Y las ideas se imponen unas sobre otras sirviéndose de sus propios medios, o sea, de razones mejores. Si están equivocadas, respetaremos siempre a sus portavoces, pero no sus convicciones; a esas convicciones, hay que combatirlas. Si hubiera más lucha de ideas, habría menos lucha mortífera entre los hombres. Claro que hoy el debate también está bajo sospecha: «Oiga, no pretenderá usted convencerme...».
-La acción y la omisión son, a su juicio, equiparables. Usted ha denunciado de forma reiterada esa cobardía social que, por ejemplo, en el País Vasco ha dado cobertura silenciosa a los crímenes de ETA. ¿Callar también es una forma de complicidad?
-Por supuesto. Pero una omisión no siempre equivale a una acción. Cuando en nuestra sociedad se produce un daño injustificado a conciudadanos, y podemos frenarlo o al menos aminorarlo sin gran riesgo, entonces debemos al menos tomar la palabra contra ese mal y sus sujetos. Consentirlo en silencio es permitirlo. No actuar ya es una forma de actuar, un dejar actuar a otros. Y, por cierto, viniendo al País Vasco, el callar no nacía (ni nace) del miedo a ETA, sino del miedo a la reacción del compañero de oficina, al colega universitario o al vecino de escalera. El miedo a enfrentarnos a los tópicos del ambiente.
-Personalizamos en los políticos males como la corrupción. Pero que un jurado popular absuelva a Camps, después de que muchos de sus conciudadanos le dieran el voto, ¿no es síntoma de que ese es un mal de profunda raíz social, que perdona porque muchos harían lo mismo si tuvieran ocasión?
-Algo de eso hay. Nunca he entendido muy bien la institución del jurado popular, cuyos miembros supongo que requieren criterios más formados. Por lo demás, en efecto, muchos ciudadanos afirman que desearían tener la oportunidad de corromperse..., sólo que ellos serían más listos y no les pillarían. Que un corrupto salga elegido como representante popular suele justificarse asimismo con aquello de que «tenemos los políticos que nos merecemos». Lo que significa: son más o menos como nosotros. Pero es que el político demócrata tendría que ser mejor que nosotros, pues nos debe representar en nuestras mejores aspiraciones civiles, no en las peores. Con todo, ni la única corrupción es la de unos cuantos políticos, sino también la de los banqueros, directivos inmobiliarios, etc. que les tientan; ni la que más nos pervierte es la de esos políticos-chorizos, sino la de los partidos que se nutren de la financiación privada. Porque entonces ya estamos ante la corrupción de la política misma y, en particular, de su forma democrática.