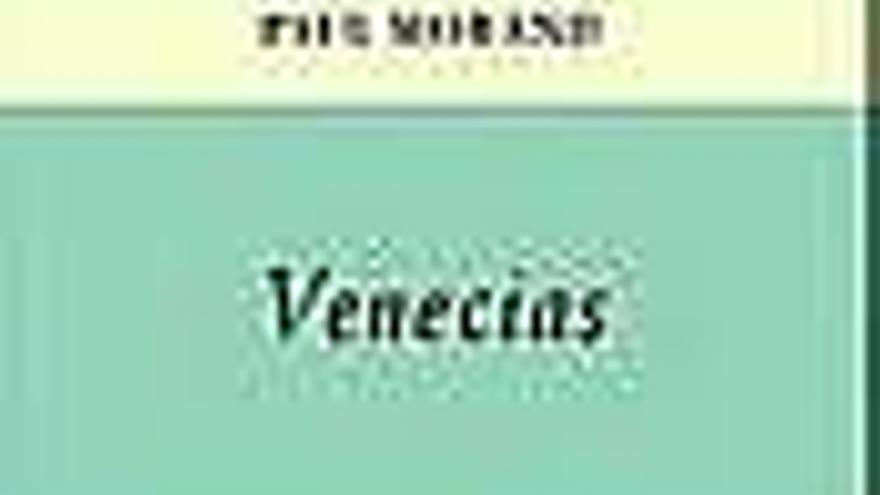Venecia resulta mucho más hermosa húmeda, después de la lluvia, en esos inviernos como el verano de Elliot, «with a shower of rain». Así le gustaba al escritor Paul Morand (1889-1976), cuya existencia llevaba el matasellos de la Serenísima junto a los de Londres y París. Venecia era para Morand «el decorado final de la gran ópera que es la vida de un artista: el Tiziano se extingue allí después de su Desprendimiento, el Tintoretto con San Marziale, Verrochio con el Colleone». La vida en Venecia osciló entre piombi y pozzi, plomos arriba y pozos abajo, según Morand, autor del mejor libro que probablemente se ha escrito de una ciudad, sobre la que todos o casi todos han querido escribir, y que ahora cuenta con una reedición española y nuevo formato en Península.
El libro, esencial para entender el verdadero significado de la belleza, es el tributo de un hombre culto y refinado como era Morand a un mundo que se iba hundiendo a mucha mayor velocidad que la propia Venecia. «No sé si es el destino o si la culpa es mía, pero llego siempre cuando apagan; desde un principio, todo estaba acabado; he visto el final del siglo XIX; el de una segunda enseñanza que existía desde siempre (1902); el del servicio militar de un año (1906); la desaparición del oro (1914); he visto morir varias repúblicas y un Estado; y expirar dos imperios; he visto desaparecer ante mis ojos un tropel de reputaciones sólidas o absurdas y unas cuantas glorias. Estoy condenado a lo que acaba; no sólo es consecuencia de una edad avanzada; sino de una fatalidad de cuyo peso soy consciente».
Shelley, Stendhal, Browning, James, Cocteau, Byron, Proust, Ruskin, Mann, Pound, Hemingway, entre otros, escribieron sobre Venecia. Pero no sólo han sido los grandes; con ella han querido probar suerte todos los escritores que buscaron allí la felicidad, incluso los que llegaron simplemente para admirarla o pasar un rato seducidos por su literatura. De hecho, como dejó escrito Predrag Matvejevic, «es más fácil clasificar los jardines y las flores que crecen en ellos que los libros sobre Venecia». Y recalcó Joseph Brodsky: «En este lugar puede derramarse una lágrima en distintas ocasiones. Asumiendo que la belleza consiste en la distribución de la luz en la forma que más agrada a la retina, una lágrima es el reconocimiento, tanto de la retina como de la lágrima, de su incapacidad de retener la belleza. En general, el amor llega con la velocidad de la luz; la separación, con la del sonido».
Venecias, como el propio Morand se encargó de explicar, son retazos de una vida, sin relación entre sí. El escritor murió pocos años después de que en palacio Papadopoli se reuniesen sabios de todos los países para intentar salvar a la ciudad de las mareas adriáticas y recuperar el equilibrio natural de la laguna cuya agua había sido absorbida durante largo tiempo por Porto Marghera y Mestre. Se desvanecía el santuario de la religión de la belleza de Proust, mientras cientos de turistas en pantalón corto hacían inclinarse a los vaporetti sobre el fango del pasado. «Venecia se está ahogando ¿Será quizá lo más hermoso que le pueda ocurrir», se preguntó el escritor.
Byron decía que Venecia es la máscara de Italia que, según Ana Ajmátova, «es un sueño que vuelve durante el resto de tu vida». Pero la Serenísima, aunque forma parte de ese gran parque temático de la antigüedad, del arte y de la historia, no se asocia fácilmente a una idea de italianeidad. Venecia únicamente podría ser la máscara de Italia por lo que esconde que no es menos que lo que exhibe, pero un veneciano jamás visita el resto del país, lo mismo que a un sevillano le cuesta subir hasta Madrid o a uno de Lausana desplazarse a Ginebra. Los venecianos aprenden a ser diferentes desde niños en el mismo momento en que, en vez de comprarles bicicletas como a otros, les regalan vaporettos en miniatura para navegar por los canales.
Lo que esconde Venecia como es obvio no se encuentra a la vista. No está en la Plaza de San Marcos ni en el puente del Rialto, que como escribió Paul Morand era en su época una especie de Brooklyn Bridge; ni en las terrazas del Quadri, donde Wagner escuchaba su propia música; ni en el Florian, el café que fundó en 1720 un tal Florian Francesconi y que frecuentaron Goldoni, Goethe y Casanova, además de Gasparo Gozzi, Foscolo, Canova, Shopenhauer, Rubinstein, la Callas y Silvio Pellico, entre otros notables. Los secretos cobran vida en los paseos al atardecer por el Campo de San Polo, en Cannaregio Norte o en Santa Croce. En las ocultas bodegas o embarcándose hasta la isla de Pellestrina que cierra la laguna al sur del Lido. O refugiándose del mundo exterior en la iglesia de San Zacarías, donde se puede tocar el cielo con los dedos observando la Virgen con el Niño en el retablo del gran Giovanni Bellini.
Paul Morand se ocupa en Venecias del mundo que fue, desde los viajes acompañando a sus padres en los primeros años del siglo pasado -«durante mi primera evasión a los veinte años me arroje sobre Italia como quien se arroja sobre el cuerpo de una mujer»- y se despide de él en los setenta, a la altura de los Giardini, ofreciéndole su cantimplora de grappa a una joven valquiria cuyas axilas despiden olor a puerro y sus nalgas, a venado.
«-Se puede retroceder al mono o al lobo en seis meses -empecé- pero para ser un Platón, se habrán necesitado millones de años... En lo que se refiere a imaginar Venecia..
-Me cago en Venecia- contestó la valquiria.
-Déjeles eso a las palomas, señorita...- dije al recuperar mi cantimplora vacía».