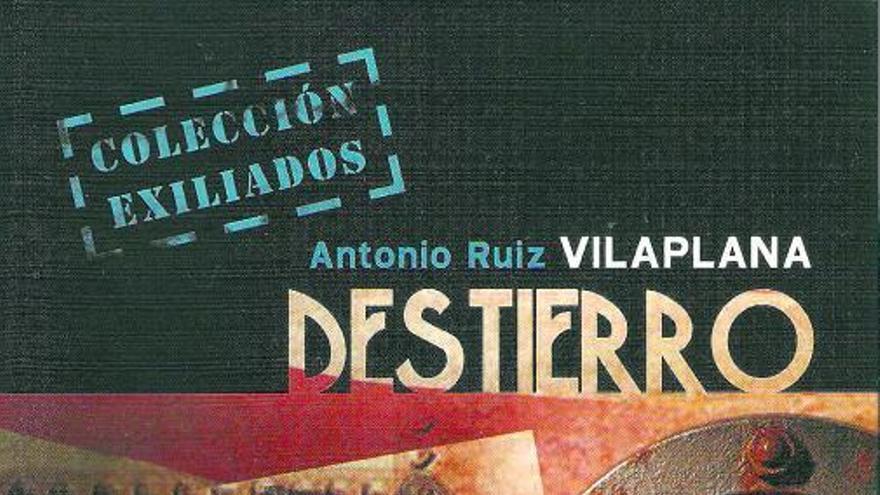Como en casi todo en esta vida, también entre los exiliados que produjo la Guerra Civil hay clases y clases. Todo el mundo sabe que vivieron exiliados Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti o Alejandro Casona; todo el mundo conoce las circunstancias amargas de la muerte de Antonio Machado en Colliure; incluso es posible que a mucha gente le suenen de algo las experiencias de María Zambrano o Luis Cernuda, pero poco o nada sabrán de Paulino Masip, Carlos Esplá Rizo, Ramón de Arana, Constancia de la Mora, Simón de Otaola o Francisco Pina, por poner sólo un puñado de ejemplos entre los intelectuales, que fueron los que más ruido hicieron pero no los únicos que abandonaron el país. Manuel Aznar, infatigable investigador en estas lides de los intelectuales exiliados, y la editorial sevillana Renacimiento han puesto en circulación diversos trabajos que vienen a paliar algo ese hueco y esa injusticia, porque fueran más o menos representativos de las letras españolas, lo cierto es que estos autores y otros como ellos pasaron por circunstancias personales parecidas -y a menudo por mayores penurias económicas- que los que permanecen en la memoria de todos. Ahora un sello joven, la editorial granadina Zimerman, se suma al restablecimiento de los escritores exiliados poniéndonos en la mano este Destierro en Manhattan, de Antonio Ruiz Vilaplana, que nos llega con más de medio siglo de retraso.
Antonio Ruiz Vilaplana nació en Barcelona en 1905 y estudió Derecho en Madrid. En los años veinte aprobó unas oposiciones a Secretario judicial que para 1935 lo llevaron a Burgos. De mentalidad conservadora, allí le pilló la guerra y allí estuvo levantando acta de asesinatos y tropelías hasta que en junio de 1937 se cansa del espectáculo y con cédula oficial deja la zona nacional para alcanzar París. En Francia publica a fines de ese año su libro más conocido, una crónica descarnada de lo que había visto en Burgos titulada Doy fe?Un año de actuación en la España nacionalista, que le sirve en parte para eliminar sospechas de advenedizo ideológico al participar muy activamente en las campañas de propaganda republicanas. Con el final de la guerra se exilia en Estados Unidos, pasa varios años en Nueva York y en 1945 se traslada a México, donde ese año publica Destierro en Manhattan, mezcla de autobiografía y novela. Poco más se sabe de él después de esa fecha. Parece que volvió alguna vez a Estados Unidos y seguramente acabó su vida en Europa ganándose el sustento como intérprete de algún organismo internacional. En el blog del escritor Jorge Ordaz -donde uno tuvo conocimiento de la existencia de este libro- hay sin embargo un comentario de un tal «Pablo» que informa a quien pueda interesar de que «Ruiz Vilaplana acabó sus años en Suiza, tuvo dos hijos (en segundas nupcias, ya que cuando se fue de España dejó mujer y dos chiquillos). Yo conocí hace unos tres años a uno de sus hijos que ahora rondará los 50 años».
¿Qué es Destierro en Manhattan?. Difícil definirlo. Desde luego es la peripecia de un exiliado español metido a periodista en la Gran Manzana, peripecia tras la que se esconde con muy pocas precauciones el autor. Es también, en el sentido más actual, una novela, porque contando experiencias que tienen mucho de autobiografía y verdad testimonial no deja a la vez de ser una abstracción, como vemos al seguir el desarrollo de los tres españoles exiliados con los que entabla amistad el narrador: Alberto, el intelectual y militante republicano derrotado e incapaz de salir adelante en un país con otro idioma y otras costumbres porque su aburguesamiento le impide encajar en los trabajos manuales y lo hunde en la depresión, de la que únicamente se repondrá con ayuda y contactos; Anselmo, el obrero consciente con una hija a cargo, quien luchará por su supervivencia y por la de las generaciones futuras dejándose las costillas en trabajos precarios y mal pagados; y Manuel Orozco, el señorito español progresista y bon vivant sacado de su medio e incapaz de adaptarse. Hay mucho de novela en estas páginas, y mucho de periodismo, de buen periodismo -esos reportajes sobre los refugiados europeos que el protagonista lleva al periódico o las páginas en las que teoriza sobre la sexualidad en Estados Unidos y la mitomanía de los norteamericanos empeñados en seguir modelos como Frank Sinatra-, pero sobre todo Destierro en Manhattan es el desahogo racional y emocional de un exiliado que tras pasar cinco años en Nueva York se encuentra en Galveston, Texas, a punto de abandonar el país en busca de nuevos horizontes.
«Cuán mejor me parece ahora nuestra imperfección antigua y lejana, nuestras ciudades absurdas y sin comodidades, sin teléfonos en el baño, ni restaurantes automáticos, pero donde jamás se sentía uno solo ni incomprendido y donde si la alegría del sol, el paseo, el piropo, la tertulia, no lograban disipar la tristeza, siempre quedaba el consuelo de un acogedor café con divanes rojos», nos dice Ruiz Vilaplana en estas páginas que tan pronto se acercan en su estilo a los periodistas de raza a lo Chaves Nogales como a los escenarios de las novelas pulp y el cine -esa taberna de Bob en el viejo Brooklyn, ese cruzar el puente, esas finas descripciones de la moderna mujer norteamericana, tan Katharine Hepburn, esa visita a Ellis Island, donde se encuentran los refugiados, ese deambular por el Bowery refiriendo la miseria, la situación de los trabajadores y las visiones de viejos vagabundos y alcohólicos- o, en alguna ocasión, incluso a la ironía del Julio Camba de La ciudad automática: «Frivolidad, aquí lo que quiere la gente es frivolidad, no dramatismo», le advierte al protagonista su amigo White cuando se dispone a realizar unos reportajes para la agencia en la que trabaja. Pero el meollo de la cuestión, lo que aquí se narra más allá de la potencia evocadora y de las líneas argumentales secundarias del texto, es la tragedia de millares de expatriados de toda Europa que por aquellos días «veían flotar ante sus ojos el espectro de sus vidas rotas, andando por caminos sin horizontes, por países nuevos, en ruta inacabable de hambre y desesperanza, de rencor y de amargura». Tragedia contada por quien fue parte de ese maremágnum humano y sabe distanciarse lo suficiente para convertirse en notario fiel, pese a que, burla burlando, intente hacernos creer otra cosa: «Durante cinco años he vivido en Nueva York -nos dice-; he recorrido paso a paso, lentamente, hasta sus últimos rincones; he convivido con los neoyorquinos de todas las clases sociales; y ahora, en mis recuerdos, la imagen que ha quedado grabada e indeleble no es la de la ciudad vivida y real, sino la otra, la imagen preconcebida y peliculesca que allá, en mis años de juventud, habíame forjado».