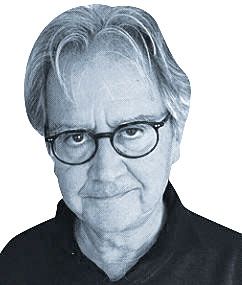Tiene tradición el insulto en nuestro país y de él ha quedado amplio reflejo en nuestra literatura. Basta mencionar a Quevedo, a Góngora o al conde de Villamediana. Insultos que tomaban como base defectos físicos, aficiones o inclinaciones no sancionadas entonces por la moral, cuando no brutal intolerancia para con todo lo que no oliese a cristiano viejo.
«Yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas Gongorillo», escribió, por ejemplo, el autor de «El Buscón» para zaherir a su rival culterano, aludiendo a su posible origen judío.
Pero han pasado varios siglos desde entonces, entre ellos uno tan importante como el de las Luces, y seguimos erre que erre con nuestros insultos, que ya tienen muy poco de disputas entre agudos, aunque rencorosos, literatos.
Enciende uno la radio o la televisión en el momento en que se emite alguna de esas tertulias que tanto proliferan últimamente y en las que se habla de todo sin conocimiento muchas veces de causa y tiene que cambiar de emisora si quiere mantener la serenidad.
Abre uno las páginas de ciertos periódicos, comienza a leer determinadas columnas y se encuentra una retahíla de improperios en lugar de argumentos serios y ponderados. Y cuanta menos razón tiene quien los escribe o profiere, mayor virulencia imprime a sus palabras. Se propalan mentiras, se lanzan acusaciones sin fundamento e incluso se ofende a comunidades enteras porque no votaron a quienes nosotros queríamos que hubieran votado.
Y ese lenguaje soez y ofensivo que se escucha o se lee en algunos medios acaba contagiando las conversaciones en la calle. No se escucha, sino que se interrumpe sin esperar a lo que tenga que decir el que tenemos delante. Y se emplea un vocabulario cada vez más elemental. Nada que ver con el ingenio lingüístico que derrochaban a la hora de insultar a sus rivales aquellos poetas de nuestro Siglo de Oro.
Más de una vez ha escuchado uno, por otro lado, la observación de algún visitante extranjero de la rudeza con la que se piden aquí las cosas, la renuencia a utilizar fórmulas de cortesía que son moneda corriente en otros lugares al pedir, por ejemplo, al vecino de mesa que nos pase la sal o la vinagrera. Parece que nos costase pronunciar palabras tan simples como «por favor» o «gracias».
Es una rudeza que, junto al tono de voz imperioso, sorprende también a muchos latinoamericanos, por lo general de hablar más suave y pausado. ¿Les recuerda acaso el tono imperioso de los conquistadores cuando llegaron por primera vez a aquellas tierras?
¿Cuándo nos corregiremos?