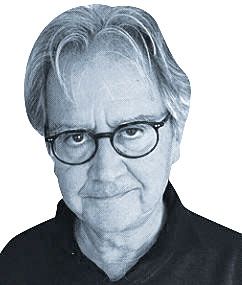Nunca en la historia de la humanidad había estado como hoy sometido el hombre a tamaña avalancha de informaciones. Nos llegan por todos los lados y en todos los soportes y variaciones. Uno comienza a sentirse un poco como el Laoconte del famoso grupo del Museo del Vaticano, sólo que una tupida maraña de datos, en su inmensa mayoría intrascendentes, sustituye a las dos enormes serpientes que enviaron los dioses al héroe troyano para castigarle junto a sus hijos.
Y suficiente castigo es que nos lleguen esas informaciones sin filtrar, sin jerarquizar por orden de relevancia para nuestras vidas y muchas veces sin explicar ni contextualizar, en una especie de «totum revolutum» o de «todo vale». Es como si se tratase simplemente de distraer, de mantener ocupado al personal, de adormecer su conciencia, de impedir en él un estado de vigilia, que podría ser peligroso para el poder, de tenerlo anestesiado. Todo se aplana y trivializa, como la insulsa música de fondo que se escucha muchas veces en los ascensores de los hoteles o uno de los movimientos de la Heroica de Beethoven convertida en la señal sonora de un teléfono móvil.
¡Bienvenidos a la edad del móvil y del Twitter! Yo tuiteo, tú tuiteas, cualquier político tuitea. Mejor tuitear que prestarse a contestar a las preguntas de la prensa. Y esa negativa a responder no tendrá además consecuencias para ellos porque los periodistas, en lugar de dejarlos plantados, seguirán acudiendo micrófono en ristre a sus absurdas convocatorias.
Y cuando, en un acto de condescendencia con los simples mortales, alguno de esos políticos acepta ser entrevistado ante las cámaras de televisión, el medio que más les gusta y sin el que no sabrían ya vivir, fija sus condiciones, pacta los tiempos o impone incluso al moderador. Nada de preguntas incisivas, nada de insistencia del periodista ante las evasivas del político, como ocurre por ejemplo en la BBC. Aunque el entrevistador de la cadena pública británica tenga sentado delante al propio jefe de su Gobierno, tratará de acorralarle si es preciso sin temor a ser castigado por su osadía.
Nada de eso, que debería ser elemental en la función de control que se atribuye a los medios. Preguntas retóricas o complacientes en un insulso ejercicio similar al de las entrevistas que se hacen, antes o después de un partido, a los futbolistas, que nunca dicen nada que tenga interés o entrañe alguna novedad, pero cuyas palabras sirven para llenar páginas y espacio radiofónico y, convertidas en fútil tema de conversación en bares y oficinas, distraen al ciudadano.
Y ¿qué decir de la información internacional que muchas veces se nos ofrece? Se invade un país para librar al mundo de un tirano que se ha vuelto díscolo y acuden como moscas las televisiones, que hasta ese momento ignoraban incluso su existencia. Termina la invasión y el consiguiente espectáculo con los cementerios del país llenos y éste hecho unos zorros. Y ¡ahí os quedáis! Huyen las cámaras y se hace la oscuridad sobre esas gentes sin que a nadie se le ocurra preguntar qué es lo que pasa o va a pasar allí ahora. A esperar el siguiente incendio bélico o la próxima catástrofe natural.
Y como mientras tanto hay que llenar espacios, habrá que recurrir a las Madonnas, las Angelinas Jolies o las Pantojas. O, si hay que ponerse más trascendente, siempre quedará alguna hambruna en África sobre la que llamar la atención, apelando al registro emocional en lugar de a nuestra cada vez más embotada capacidad de reflexión. Todo vale igual. Y por eso, en el fondo, nada tiene ningún valor.