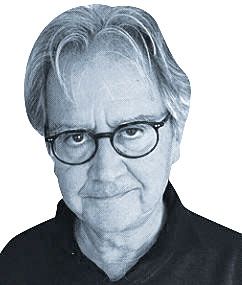Por fin el «año Wagner» (1813-1883). Acaso ningún otro compositor en toda la historia de la música occidental ha levantado tantas pasiones como él. Se le venera o se le odia. Aunque también es posible sentir ambas cosas a la vez.
Su genio es indiscutible. La magia de su música, su capacidad envolvente, su poder de seducción están fuera de discusión. Como lo está su genio innovador. Sin él no se comprende a Mahler, a Bruckner y a todos los que los siguen. Fue un genio de la instrumentación a quien debe todo la orquesta moderna.
Como persona no fue, sin embargo, un dechado de virtudes. Es algo que tiene, ¡ay!, en común con otros genios. Era un ególatra incapaz de tolerar que le contradijeran. Despilfarrador como pocos, tras sus inicios revolucionarios y anarquistas, que le llevaron a las barricadas en Dresde, tuvo que huir más de una vez de sus acreedores y otras se salvó gracias a la generosidad de mecenas como Liszt y, sobre todo, el rey «loco», Luis II de Baviera, que financió su gran sueño, la construcción del teatro de la Verde Colina, en Bayreuth, templo dedicado exclusivamente a su música.
Adúltero, sedujo a la esposa del gran director de orquesta y admirador suyo Hans von Bülow, la hija ilegítima de Liszt, Cosima, con la que terminaría casándose. Y fue tremendamente ingrato con su colega Giacomo Meyerbeer, a quien tras haberle pedido ayuda en sus difíciles comienzos como compositor arrastró por el lodo, al igual que a Felix Mendelssohn, en su ensayo «El judaísmo en la música». Es éste un odioso panfleto que le ha valido justamente la enemistad de quienes, aunque se profesen admiradores de su música, condenan su visceral antisemitismo, que tan bien supo explotar el régimen nacionalsocialista. La Filarmónica de Israel se ha negado hasta hoy a incluir obras suyas en sus programas. El músico de origen judío Daniel Barenboim causó una gran polémica en ese país cuando en 2001, al frente de la Staatskapelle de Berlín, interpretó allí durante un concierto y tras avisar al público, por si alguien quería abandonar la sala, el preludio de «Tristán e Isolda».
Pero si hacemos abstracción y atendemos sólo a su música, que se escuchará este año en todos los grandes teatros de la ópera del mundo, incluido el Real de Madrid, que programa su obra cumbre, «Parsifal», en versión concertante esta temporada y llevará a escena otras óperas en la próxima, coincidiremos con el gran director británico Simon Rattle o su colega letón Andris Nelsons en que es imposible sustraerse a su efecto narcótico u olvidar la impresión que produjo en uno la primera vez que lo escuchó.
Nelsons, por ejemplo, ha relatado en la prensa alemana cómo escuchó «Tannhäuser» por primera vez con cinco años en la ópera de Riga, y cómo durante tres días tuvo fiebre, no dejó de llorar y no logró conciliar el sueño. No se queda atrás Rattle, para quien es necesario un psiquiatra cada vez que se escucha a Wagner, porque antes o después se llega a un punto en el que es imposible escapar a su hechizo. Tal es el poder emocional, arrollador y muchas veces erótico de esa música.
Gocémosla este año a fondo donde quiera que suene.