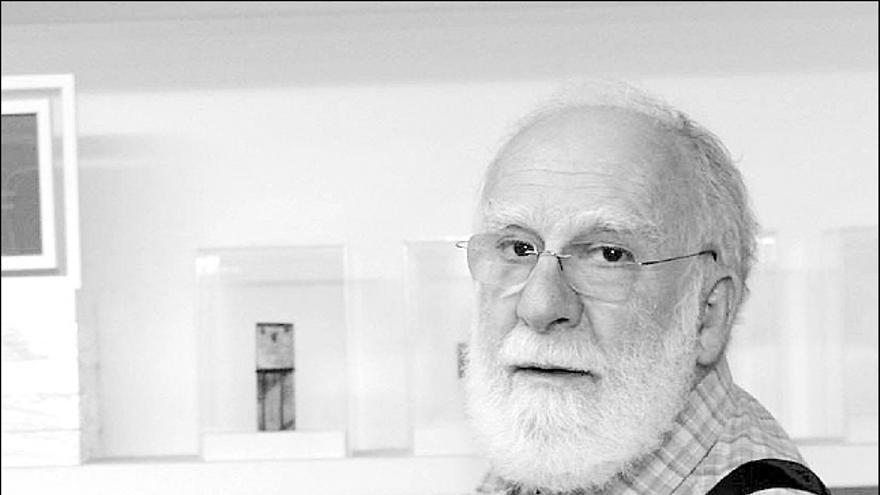Ya va para tres meses que nos abandonara Joaquín Rubio Camín (Gijón, 1929). Su recuerdo permanece vivo no sólo por sus obras. También, y sobre todo, en quienes tuvimos la fortuna de compartir su amistad, que nos une con una deuda incaducable. Unos años mayor que él, coincidimos sin embargo en el Colegio del Corazón de María gijonés. Su descubrimiento como pintor fue una sorpresa.
Corría el final de los años cuarenta y en una exposición colectiva de artistas gijoneses en el Instituto Jovellanos, (1947), aparecían juntas obras de Antonio Suárez y Joaquín. En el panorama previsible y dejà vu de los restantes expositores, sus pinturas destacaban como dos aperturas insólitas a otra mirada, más nueva y más fresca. Y ello no por que no mostraran la clara influencia de otros maestros de la modernidad. Había en ellas mucho Cezanne, mucho Pissarro, mucho Picasso de sus primeras épocas. Y de la escuela madrileña de Vallecas que entonces empezaba a difundirse. Mucho impresionismo indefinido impregnado en unas obras que arrastraban un débito visual de autodidactas, que habían aprendido más en el museo imaginario de las reproducciones que en el taller de otros maestros.
Conservo de aquella época un cuadro adquirido a Suárez y la pena de no poder comprar otro a Joaquín, de estética semejante. Alguien -creo que Mariano Baquero Goyanes, catedrático con el tiempo de Literatura Española en la Universidad de Murcia- se me había adelantado. En cierto modo ambos comunicaban el sentimiento de ternura y patética melancolía, signo de la escuela madrileña.
La trayectoria artística de Joaquín no deja de ser insólita. No por su paso de la pintura a la escultura, que artistas de su generación ya habían transitado, como Navascués, sino por la coherencia de su evolución. Otros, como Picasso, alternaron pintura, escultura, cerámica y diversas técnicas y materiales, en un afán incesante de experimentación, que explica en buena parte, en el caso del malagueño universal, la versatilidad que mantiene a lo largo de toda su obra.
Para Joaquín el salto de la pintura a la escultura, en hierro primero, y en madera en sus últimos años, no parece tanto obedecer a un afán experimental como a un proceso de enamoramiento sucesivo. Algo que sólo ocurre en la adolescencia y que delataba en él, de algún modo, la curiosidad siempre alerta de su perenne juventud.
Este talante se correspondía con la vocación artesanal, en el sentido de táctil, de directa impronta manual de su obra, como exigencia del oficio. Transparentaba una necesidad casi infantil de «mancharse las manos"; de palpar, modelar, sentir, percibir con el tacto de sus propios dedos la materia de su obra. Eso se apreciaba muy bien en su casa taller de Valdediós, donde tantas veces le visité. La entrañable intimidad de su hogar, abierto siempre para los amigos, se mezclaba con los útiles del oficio. Los troncos se secaban al aire, seleccionados en atención a sus azarosas apariencias. Para su penetrante mirada, cada uno de ellos dejaba ver ya las futuras estructuras formales en que renacerían al tacto creador de sus manos.
En Joaquín había esa identificación misteriosa que los creadores natos sienten frente a las características propias de cada materia y acaba demandando, casi me atrevería a decir determinando, su específica transformación final como obra definitiva. Esto se apreciaba muy bien ya en su exposición de Madrid de 1965, en la sala de la Dirección General de Bellas Artes. Comparecía allí con sus primeros trabajos en hierro. Lo primero que atraía nuestra atención al contemplarla es que utilizaba, sin apenas forzar su naturaleza, los propios y más comunes materiales industriales: angulares, tes, cuadrados... Era como si ellos mismos prefiguraran la abstracta geometría de su volumen último. Lo segundo y más importante era que esa forma final no venía definida por su volumen externo. De hecho, nacían alrededor de un vacío interior al que circundaban. Este espacio interior, esta oquedad formal, imponía el protagonismo de su presencia/ausencia sobre el conjunto singular de cada obra. A esto es a lo que en el título de este trabajo me refiero al definir a Joaquín como escultor del aire.
Cuando en su entorno de Valdedios siente la irresistible atracción de la madera, esta característica de Joaquín busca otro camino para el diálogo creador con la materia. Al contrario que el hierro, la madera se puede modelar en algunas fases de su desarrollo, pero lo suyo es aprovechar su estructura interna, su calidad intrínseca -blandura o dureza, orientación de la veta, disposición del nudo y la propia forma- ante las que el escultor tiene dos opciones: aprovecharla en el sentido que ella misma le requiere, o luchar contra ella, para arrancarle la forma deseada.
Cuando uno persigue la forma por la forma, sin una pretensión de dotar al resultado final de referencias objetivas, es más sencillo encontrar en la propia materia la presencia abstracta de nuevas expresiones, que sin apartarse de las exigencias propias del material, le alejen sin embargo de su hábitat natural en el bosque primigenio. Camín se sirvió de ambas posibilidades, no renunciando a la talla de imágenes, mientras seguía su vocación informalista trabajando con plena libertad en otras obras que traslucían en la madera su naturaleza matérica y al mismo tiempo la negaban. Arrancaba de ella un juego de contrastes en el que luces y sombras diseñaban inesperados volúmenes u oquedades y relieves insólitos, en los que recuperaba el sentido espacial interno que a mí me sugirió su definición como escultor del aire.
En este enamoramiento último de la madera tuvo una influencia determinante su afincamiento en Valdediós. La madera constituía en este valle privilegiado su entorno vital. Pienso que sus inquietudes ecologistas favorecieron en él allí una especie de comunión con la naturaleza. Me arriesgaría a añadir que el aura sacral que domina el valle-de-dios, le contagió de algún modo un cambio de perspectiva. Una percepción y sensibilidad nuevas. No es lo mismo la tarea demiúrgica, de titánicas referencias míticas, de la forja, que el trabajo de la madera, más humanizada por siglos de atávica convivencia con el hogar del hombre.
Sin romper nunca el vínculo que le unía a esta última residencia en la tierra, su figura no dejó de proyectarse a todo el panorama nacional e internacional, desbordando de largo el ambiente regional, para llegar a un reconocimiento de artista mayor, al que no dejó de contribuir el ininterrumpido coloquio que estableció con la arquitectura. Artista total, siempre nos quedará tu obra y tu recuerdo. No puedo decirte adiós. En museos y colecciones; en cualquier esquina de tu amado Gijón, nos sorprenderá tu obra. Desde la imagen de un templo en su conjunto arquitectónico; en cualquier momento de un Valdedios revisitado, te encontraremos. Así pues, hasta luego.