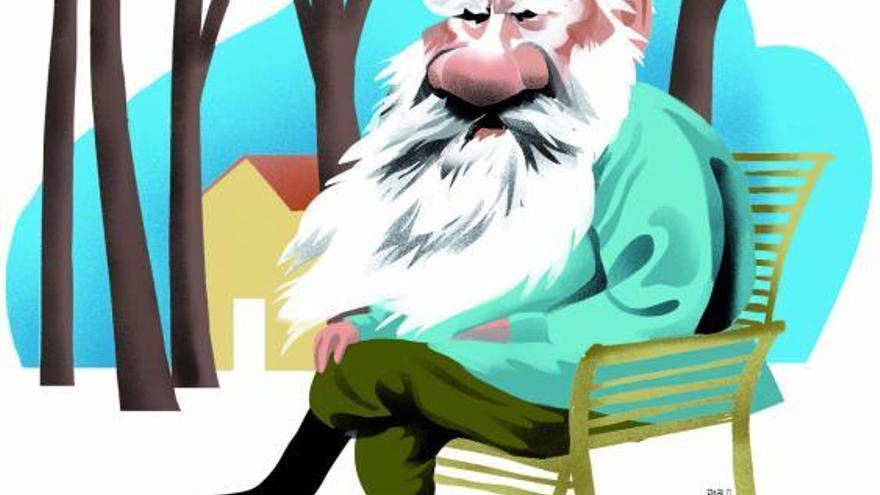Muy temprano, a las cinco de la mañana de un 28 de octubre de 1910, Lev Nikolaievich Tolstói abandonó su casa dejando una nota de despedida para su mujer: «Entiéndelo y no intentes seguirme aunque sepas mi paradero». La noche antes, había escuchado cómo Sofia Andréievna Tolstaia (Behrs, de soltera) ponía patas arriba el estudio con el fin de encontrar el papel que probara la existencia de un testamento. Tolstói dejó Yasnaia Poliana con lo puesto, un par de camisas, un abrigo para protegerse del intenso frío y una linterna. Su hija Sasha, la única que supo de la partida y con quien mantuvo correspondencia, contó más tarde que cuando el escritor salió de la finca donde había nacido, acarició el césped húmedo por la escarcha, lo besó y subió a la calesa que le llevaría a la estación del ferrocarril, y de ahí, después de dar tumbos por la helada Rusia, a Astapovo, donde halló la muerte. A los 82 años, anhelaba una libertad que ni siquiera él mismo era capaz de entender. Huyó, intentando no dejar rastro y probablemente sabiendo que sus pasos se dirigían a un lugar sin retorno. Hoy se cumple el centenario de su muerte, dentro de un año de celebraciones en homenaje al que es posiblemente el novelista más literario de la historia. Precisamente ha sido Rusia, la «madre», la que ha celebrado con menos entusiasmo la efeméride del autor de «Ana Karénina» y de «Guerra y paz».
Tolstói era en los días que precedieron a su muerte un hombre cargado de contradicciones que sufría por culpa de los frecuentes dolores de muelas. Su relación con las mujeres nunca había dejado de ser tormentosa, y con el tiempo se convertiría en un anciano impermeable a los sentimientos familiares. Sus únicos ideales residían en el amor universal. A su esposa, que llevaba apuntado en un diario que ahora publica Alba Editorial las tortuosas relaciones con el escritor, León le dijo una vez que para escribir hacía falta estar inflamado de amor y que ese sentimiento ya no existía entre los dos y, por si esto fuera poco, añadió que la castidad y el celibato eran los dos objetivos de una vida cristiana. Sofia creyó morir de celos; fueron los celos los que mataron el matrimonio. «Me tortura con su frialdad», escribió. Llegó a perder el juicio, rompía cuadros, se pasaba días sin comer y sólo hubo momentos de paz cuando la pareja cumplió 48 años casada. Sin embargo, no duró mucho. Enloquecida por la sospecha de que el mujik de largas barbas que tenía por marido, además de despreciarla, la había desheredado, le disparó tres veces en la sien con una pistola de fogueo. Ella misma pensó en pegarse un tiro. Hay quienes entienden la desazón y disculpan su histeria: había sido su secretaria más entregada al trabajo durante los cinco años en que escribió «Guerra y paz» (1863-1868), su enfermera y una máquina de parir, con trece embarazos. La escritora Rebeca West la comprende. Según ella, Tolstói era un monstruo que se había ganado el desprecio del mundo. Doris Lessing la considera una «heroína trágica» de su tiempo.
Probablemente Tolstói no se encontrase cómodo, sin escribir, en Yasnaia Poliana, rodeado de discípulos y «ahijados», incapaz de enfrentarse a su mujer y a sus hijos cada vez que la idea del divorcio le rondaba por la cabeza. Pero lo que más le molestaba era la paranoia de Sofia Andréievna acerca del testamento que quería modificar a su favor perturbada por las más terribles sospechas de que Chertkov, el acólito de Tolstói, era el espíritu maligno que, además de arrebatarle el amor de su marido, pretendía quitarles a sus hijos el pan de la boca. El caso es que el hastío conyugal llevó al escritor a tomar la decisión de abandonar la casa donde había nacido, para no regresar. Después confesaría a su hija Sasha que quería liberarse de la mentira, la hipocresía y la maldad. Aparentemente, León Tolstói no tenía otro plan más que subir a un tren y alquilar una casa campesina en cualquier parte. Así fue de aquí para allá hasta llegar, enfermo de neumonía, a la pequeña ciudad ferroviaria de Astapovo. Allí el jefe de estación le ofreció el lecho donde murió, el 20 de noviembre de 1910, cuarenta años después de que Anna Karénina, protagonista de la mejor de sus novelas, se arrojase a la vía del tren.
El tren es un personaje central en las novelas de Tolstói. Anuncia tragedia. En «Sonata a Kreutzer» se cuenta la historia de un crimen por medio de una confesión de celos en un ferrocarril. El tren está en «La muerte de Ivan Ilich» y, por supuesto, en los encuentros que mantienen Karénina y Vronsky en los andenes de las estaciones entre Moscú y San Petersburgo. Yasnaia Poliana estaba llena de gente cuando se supo de la muerte del gran escritor. El tren, que traía de vuelta el cadáver desde Astapovo, llegó con retraso y los curiosos, entre ellos los campesinos que tanto le querían, aguardaron pacientemente pese al gélido frío. Emocionados, al paso del féretro, entonaron «Recuerdo eterno», el himno que tanto le gustaba a Lev Nicolaeivich. Sofia Andréievna, que había intentado ahogarse en un estanque de la propia finca, viajó en tren desde Tula a Astapovo cuando se enteró de que su marido se estaba muriendo. No pudo verlo. «Sólo me han dejado pasar cuando estaba a punto de expirar, no me han permitido despedirme de mi marido esos seres crueles», escribió.
La vida de Lev Nicolaievich y de Sofia Andréievna podía haberla escrito Dostoievski. En los diarios del propio Tolstói, de 1895 a 1910, y en los que su esposa anotó entre 1862 y 1919, late el ánimo de un hombre que prefirió que lo exaltasen como profeta antes que escritor, que eligió llevar la vida de un campesino y convertirse en un precursor de Gandhi primero que seguir el camino trazado para un coloso de la literatura. El filósofo Martin Heidegger calificó «La muerte de Ivan Ilich» como el mejor retrato de la condición humana. Nabokov tenía «Anna Karénina» como la gran novela de amor de todos los tiempos y Chejov escribió que con Tolstói tenemos suficiente y no necesitamos apenas nada más. Y nada menos.