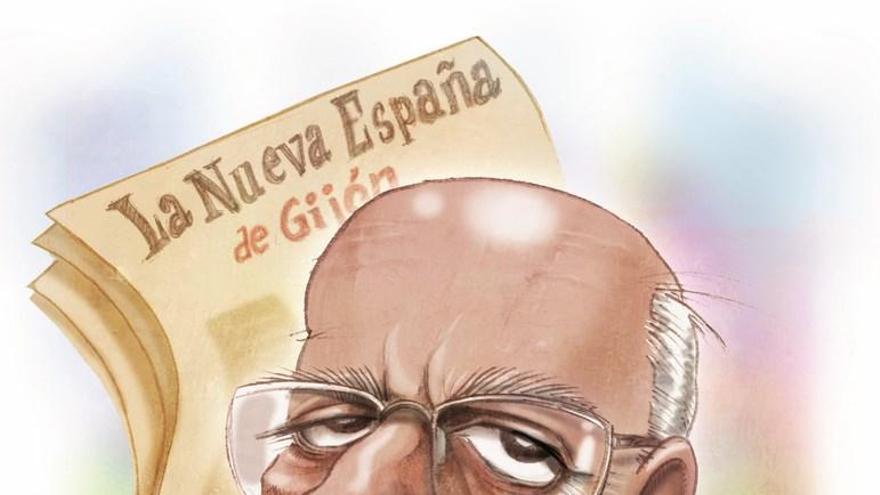Pocos días después de que unos enigmáticos Magos apareciesen llevando oro, incienso y mirra a un Niño enviado por el cielo, ese mismo cielo nos mandó con voluntad inclemente un rayo aniquilador, una densa nube negra, la muerte y desaparición del viejo amigo Julio Puente, cuando le quedaba tanto por ver y tantas cosas por vivir. No hay consuelo para lo inconsolable, ni explicación para lo inexplicable, ni alivio para un azar tan dañino. Es como si uno hubiera bebido, con Sócrates, la cicuta que mata el alma. Nadie ha expresado mejor el desgarro terrible de esa hora que el gran Samuel Johnson en un incomparable texto escrito hacia 1760, días después de la muerte de su querida madre: “Nada es más evidente que el hecho de que la decadencia de la vejez debe concluir con la muerte…; no hay nadie que no desee otro año de vida para su pariente o su amigo, sólo que al final la falacia es palpable; el último año, el último día, ha de llegar. Ha llegado y ha pasado. Esa vida que hacía mi vida más agradable ha tocado a su fin y las puertas de la muerte se cierran sobre mis esperanzas”. Y continúa: la pérdida del amigo es un estado de desolación en el que no se ve más que vacuidad, horror y vacío. Su enfermedad sufrida con paciencia, su muerte silenciosa y discreta sólo acrecienta la pérdida y agrava el pesar, y estas calamidades nos hacen perder el amor a la vida.
Exactamente en ese estado estamos: perdiendo el amor a la vida, tragando un ácido corrosivo que abrasa las entrañas. Vuela Julio Puente, sin equipaje, hacia el infinito como un humilde velero que, abandonando su Gijón tan querido, atraviesa las estrellas, mientras en este otro lado del espejo su figura revive en nuestra memoria cada vez que suena una palabra, un nombre, salta el oleaje, o contemplamos el césped o una jugada maravillosa. Habla cada día en nuestro recuerdo como una voz más en el ya inmenso coro de ausentes -padres, amadas tías, tantos amigos, queridos maestros, vecinos, compañeros- que fueron acompañantes imprescindibles de nuestra existencia. Uno mira retrospectivamente esas vidas, tan dispares, y en todas encuentra lo mismo: condicionamientos que les impidieron ser lo que podían haber sido, pasiones que les impulsaron o que les frenaron, virtudes que no brillaron en el momento apropiado o carencias que se impusieron a destiempo, también las arbitrariedades que sufrieron o hicieron, o las casualidades que cambiaron el rumbo de sus vidas. En una palabra, uno se encuentra ante ese inmenso continente de pulsiones ocultas que nos determinan a todos, muchas veces contra la propia voluntad, y ante la fortuna o el infortunio de cada existencia. Por debajo de ese inmenso universo se oye correr el río turbulento de las injusticias que acompañan cada vida.
Fue Julio Puente vigía de Gijón. Muy principal. Y de forma especial, vigía “cum laude” del Sporting. En línea de continuidad con ilustres antecesores: pongamos que hablo de Carantoña, Rovi, o su más cercano Clotas. Menciones que se hacen sin ningún ánimo de comparación. Porque él siempre fue lo que a su peculiar manera era, es decir un hombre con un estilo muy propio. Sucinto, sobrio, concreto, escasa retórica, poco marketing y ausencia de manifestaciones “ostentóreas”. La genética que da esa Tierra de Campos, a la que tanto quería y de donde habían salido su padre y tíos. Creó escuela y tuvo discípulos, que le consideran aún hoy su Maestro. Y que así le llaman, como los apóstoles al suyo en el Evangelio. Su religión fue siempre el periodismo, que para él era cosa absolutamente sagrada, y no esta amalgama de “fake news”, youtubers, bloggeros o tuiteros. Llegó a sumo sacerdote de su oficio: fue durante años subdirector de este periódico, dirigió “El Faro de Vigo”, La Provincia (de Las Palmas) y, ya de retirada, fue director de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. Formó parte -y destacada- de aquella generación de periodistas asturianos que hicieron la Transición democrática y “occidentalizaron” la prensa de Asturias, creando un nivel periodístico no superado hasta hoy. Como buen vigía, vigiló siempre desde lo alto del palo mayor del periódico las tormentas, los arrecifes y los peligros. Aguantó agarrado a ese palo tan agitado incluso cuando ya los vientos contra la salud eran feroces y el cuerpo se iba convirtiendo en una enciclopedia de flaquezas. Fue obispo mayor del gijonesismo, y con toda seguridad estará en el recuento final del día del Apocalipsis entre los elegidos por haber amado a Gijón por encima de los merecimientos de esta urbe extraña. He recorrido con él mil veces el Muro, bajo todas las climatologías, paseando como si fuésemos zombis peripatéticos entregados a la tarea imposible de desentrañar los fondos metafísicos de esta villa anárquica tan poco reducible a la lógica. Al final de tanta frustración analítica hacíamos lo que aquel minúsculo grupo de rabinos de Vilna que, en los días de total desesperación por el nazismo, y después de haber llegado tras sesuda reflexión a la conclusión de que Dios era malo, se pusieron a rezarle con total devoción. Nosotros dos, menos sublimes que los rabinos pero igual de absurdos, sublimábamos los dislates de esta urbe extraña mirando con devoción contemplativa la belleza de la arena húmeda, las piruetas imprevisibles de las olas y esa concha imperfecta en la que se recuesta todos los días nuestro viejo mar Cantábrico. Esa belleza quizá no sirva para apagar las penas más negras, pero, como yo le decía tantas veces, a quien se le concede la suerte de vivir en esa contemplación mística difícilmente puede considerarse desgraciado.
Fue Julio Puente la apariencia lineal de un fondo laberíntico, no exento de contraposiciones y misterios. No deslumbró, posiblemente, todo lo que hubiera podido, y ése es uno de los enigmas de su vida. Ni tampoco tanto como otros contemporáneos, pero, a su manera, fue una figura de leyenda. No por las gestas insólitas que hiciera, sino porque fue un personaje casi de novela. Tuvo siempre gran importancia, basada en el valor de su presencia: distinta, diferencial, inequívocamente propia. A su modo, fue único. Si, como creían los romanos, “nomen est omen”, él hizo honor al nombre que iba a ser su destino: puente. Fue puente de muchas cosas y entre muchas cosas, y con la impagable utilidad de los puentes que unen, acercan, vadean ríos o abren territorios. Se convirtió en ese aceite necesario que, en las empresas u organizaciones, hace posible la fluidez humana de las cosas. Ese aceite fue siempre muy suyo, es decir, variado y hasta contradictorio, pues se componía de muy sólidas y firmes creencias (periodísticas y no periodísticas), pero también de dosis de escepticismo y descreimiento, un aire irónico zumbón que había recogido del trastero gijonés (aunque no había nacido en esta amada villa) y una inclinación natural al distanciamiento y a la desdramatización, especialmente de dogmatismos, empecinamientos y ficciones ilusas.
No he conocido a nadie que amase ni disfrutase más del fútbol. El día en el que, saliendo de un coma semiagónico, recobró la consciencia, cuentan testimonios fundamentados que lo primero que hizo fue preguntar cómo había quedado el Madrid de su Zizou. Nada tiene que ver esa reacción con ninguna frivolidad, simpleza o superficialidad, ni con cualquier bobería semejante. Esa reacción sale de lo más hondo de la pasión: corresponde a la famosa ética protestante de Weber. Es decir, honra total al oficio, entrega al conocimiento y a la especialización, glorificación de la profesión como una especie de predestinación divina, y análisis como motor de libertad. Su pasión por el fútbol era la manifestación de un rasgo fundamental de su carácter: su inclinación a lo concreto. Lo abstracto le resultaba casi irritante. Disfrutaba del conocimiento del fútbol con la misma intensidad que un gran especialista en literatura griega se emociona con la Guerra de Troya o las heroicidades de Aquiles. He caminado infinitas veces con él del periódico a su casa y de su casa al periódico hablando de esa trivialidad -el fútbol- como si fuésemos hermeneutas dedicados a desmenuzar el “Libro de los Proverbios” o intérpretes que dilucidan los enrevesamientos de la “Fenomenología del espíritu” de Hegel. Le debo lo que ya no podré pagarle nunca: horas gloriosas de intercambio de observaciones, apuntes, detalles, hermosas narraciones del pasado del Sporting, ideas e interpretaciones. Y no sólo del fútbol, también de los toros, donde gozaba como un niño con el paseíllo, incluso lo tarareaba, y con el brillo de los alamares. Ponce era su ídolo: del que decía “es el español que mejor conoce su oficio”. Otra vez Weber.
He asistido con él a mil partidos en el palco de El Molinón, lugar al que se hará casi imposible volver, y puedo decir que no he visto mayéutica semejante. Hacíamos en el estadio lo que Clint Eastwood hace en una famosa película de béisbol: el ajado ojeador, ya casi ciego, descubre, sólo por el sonido del bate, lo que no ve nadie, que la gran superpromesa tiene “problemas con la curva”, es decir, falla al batear cuando el lanzador le da un efecto curvo a la bola. A nuestra provinciana manera, fuimos ojeadores medio cegatos especializados en ver efectos invisibles. Un oficio de gran inutilidad, pero de indescriptible belleza. No será ya posible encontrar otro compañero con una pasión y un conocimiento tan resplandecientes. Formó con Melchor Fernández el tándem de comentaristas futbolísticos más grande que ha visto la historia del periodismo en Asturias. Dudo muchísimo que los asturianos tengan la oportunidad de volver a ver nada comparable. Le brillaban los ojos cuando describía jugadas, goles o jugadores. O las horas gloriosas del Sporting, tan lejanas. Cuando citaba a uno de los grandes, repetía el latiguillo: “Todos en pie”. Llevó con frustración las penalidades del club en los últimos años, del que tenía una opinión muy pesimista. Que se reservaba por una curiosa visión sobre el deber del cronista: contribuir al optimismo. No tenía razón. Y lo sabía. No matan los pitos, nos están matando los aplausos tontos. Le descorazonaba esta decadencia imparable causada por sus causantes. En el altar de su memoria guardaba los años maravillosos del Sporting y de su venerado Miera, a quien siempre llamaba el Visera. Por algunos mitos fraudulentos del pasado, y omito nombres, no sentía más que una despectiva indiferencia.
De naturaleza creo temerosa, en la enfermedad, a la que asistimos estupefactos, le salió un valor y una resistencia desconocidas. Aguantó estoicamente más allá de los límites. A veces, parecía un cristo haciendo su “vía crucis”. No le cedió a la maldita enfermedad ni un milímetro, y la obligó a emplear con él toda su capacidad de destrucción. Sufrió en hermético silencio el drama. Con un orgullo y pundonor guerreros. No mostró signos de debilidad, ni hizo mayores concesiones visibles a la desesperanza, que, sospecho, tuvo que ser muy grande. Recorrió solitario ese túnel negro. Para mi gusto, con más soledad de la procedente. A muchos nos hubiera gustado acompañarle en el trance. Pero optó por ejercer un derecho inalienable: llevarlo con suma intimidad y reserva. En una cena de hace muchos meses soltó repentinamente una pregunta atronadora, como si los diques de contención de la incertidumbre se hubiesen abierto un segundo: “¿Creéis que llegaré a Navidad?”. Haciendo del disimulo razón, le contesté sin dejar que botase el balón: “¿de qué año?”. Se calló, posiblemente incrédulo, pero durante un instante milagroso el ansia de vivir se impuso a la amenazadora probabilidad.
En esta hora amarga que nos enfrenta al abismo de la nada, en el día maldito en el que desaparece el viejo compañero de tantas hermosas fatigas, en el momento en el que uno siente profundamente lo que falta y nada da sentido a lo que queda, en estos días en los que el mundo se ha vuelto un océano de tinieblas, sólo queda pedirle a la Virgen de Covadonga, a esa madre sagrada que reina, desde una cueva excavada en las montañas, sobre ese paisaje mítico al que él tanto recordaba como una de las grandes felicidades de su vida, que nos lo guarde, que le conceda la paz tan ansiada, que le perdone sus faltas y contradicciones, que premie ese coraje con el que afrontó la hora más difícil de la vida que es la muerte. Se lo pedimos a la Santina recitando, como si rezáramos, los versos de aquel poema inmenso de Wordsworth: “Aunque nada pueda hacer volver / la hora del esplendor en la hierba / de la gloria en las flores / no debemos afligirnos / porque la belleza subsiste en los consoladores pensamientos / que brotaron del humano sufrimiento, / y en la fe que mira a través de la muerte”. Quiero creer que, en medio de sus sufrimientos, unos ángeles desconocidos, fuesen humanos o celestes, le hayan asistido con consuelos. Quiero pensar que la fe le permitió ver a través de la muerte. Para nosotros, un riachuelo huérfano, ya no volverán las viejas horas de esplendor en la hierba de El Molinón, ni la gloria en las flores de aquellas charlas, ni la impagable satisfacción de tantas comidas y cenas en las esplendorosas mesas de Casa Víctor o de La Pondala. Nunca nada será ya lo mismo: ni el sagrado estadio de nuestros amores, ni el Muro, ni las olas. Pero nada ni nadie, ni siquiera este sufrimiento, podrá arrebatarnos el pensamiento consolador de haberle conocido, ni la belleza de su amistad. Se ha quedado Gijón sin su último vigía. Que vigilaba desde el faro de este periódico, incluso en las noches más oscuras, nuestra navegación y trataba de poner luz a nuestros aconteceres. Lográselo o no. Nos deja solos en esta densa bruma. Que Dios le dé la paz merecida. Y que se la dé también a Noemí, a sus tres hijos, a su nieta y a su hermana, y al resto de familiares, que han llevado la cruz del sufrimiento. Como sabiamente nos advirtió el Dr. Johnson, la crueldad de la muerte nos arranca la fe en la vida. En adelante costará mucho más creer en ella. O por decirlo con la curiosa metáfora que inventó para cerrar sus artículos (ponencias los llamaba yo, y se reía), “próxima parada, Capuchinos”. Es decir, la Eternidad. Donde su memoria y la amistad brillarán siempre.