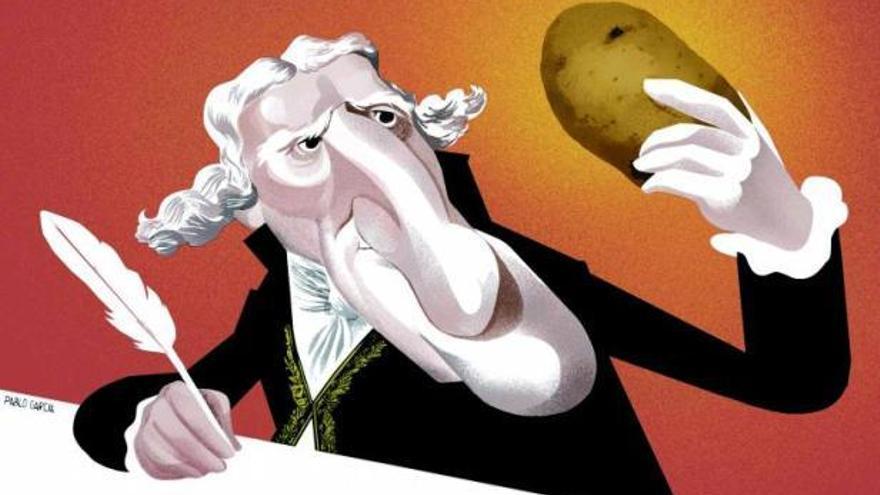Hasta que el hombre encargado de aquel puesto de hortalizas del mercado parisino de la Rue Mouffetard no la plantó suavemente sobre el mostrador yo no sabía que había una variedad de patata llamada Mona Lisa. De modo que la mire fijamente a ver si sonreía y finalmente elegí unas cuantas, al mismo tiempo, que el tendero me invitaba a comprar también otras de la variedad belle de Fontenay, que por su cremosidad resultan ideales para cocer o utilizar en un puré. En Francia, las patatas tienen nombre para que el que las compra aprenda a distinguirlas mejor; aquí, sin embargo, habiendo distintas variedades, los campesinos, poco dados a perder el tiempo rindiendo culto a un tubérculo, no han encontrado maneras ocurrentes de bautizarlas.
En el país vecino, como sucede con otros productos, algunas patatas reciben el mimo que se merecen. Los vendedores saben de lo que hablan, acarician una Bonnote de Noirmoutier, nueva y de carne dulce, como si se tratara de una trufa ¿Por qué la patata habría de ser menos cuando ha sacado al mundo de tantos apuros?
Francia debe al entusiasmo de Antoine- Augustin Parmentier, químico, agrónomo y nutricionista de Montdidier, haberse rendido a la patata después de grandes reticencias entre quienes la consideraron un alimento vulgar. El tubérculo, que habían introducido en Europa los españoles sin ánimo de comerlo se extendió por toda el continente a principios del reinado de Luis XV y, a partir de ese momento, lo mismo sirvió para combatir las grandes hambrunas como para saciar refinados apetitos.
Originaria de América del Sur donde se conoce con el nombre de papa, la patata llegó a España hacia 1535 y desde allí pasó a Italia, Suiza y Alemania, mientras en Francia era rechazada. En su campaña para difundir su cultivo como alimento, Parmentier recurrió a algunas estratagemas ingeniosas. Así, cuando el rey Luis XVI le cedió en 1785 unos terrenos en Sablons y en Grenelle para las plantaciones, las matas cubrían los campos, nuestro farmacéutico ordenó vigilarlas como si se tratara de auténticos tesoros. Algunos parisinos, intrigados, arrancaron durante la noche las patatas con la complicidad los guardianes. Así se libró una de las primeras batallas de la guerra por extender el cultivo de un tubérculo que resultaría esencial en la historia de la alimentación.
Convencido de su importancia para nutrir su pueblo, el Rey acepta en agosto de 1786 lucir un ramo de sus flores durante una recepción, prendiendo algunas de ellas del pelo de María Antonieta y de otros cortesanos. Luis XVI incluyó, además, varios platos con patatas en el menú de la cena. El ejemplo empezó a cundir en otras mesas de la aristocracia. Otras veces era el propio Parmentier quien organizaba banquetes con diversos platos hechos a base de patata, a las que invitaba a personas influyentes como el mismísimo Benjamín Franklin.
El plato tradicional irlandés, el irish stew, es básicamente patatas y cordero guisado con ajo, cebollas, perejil y laurel. Los irlandeses son devotos de la patata, pero también los alemanes, del kartofen; los gallegos, del cachelo; los andaluces, del remojón o la papa aliñá, y los belgas comen las patatas fritas incluso con mejillones al vapor. Los ingleses, que siempre han preferido acompañar el rosbif con pudín de Yorkshire, han reservado las patatas, también fritas, para el pescado (fish and chips). El único pueblo, en Europa, algo renuente a la patata es el italiano, que no la aprecia como el resto, salvo en los ñoquis, quizá porque con la pasta ya tiene cubierta su cuota de hidratos de carbono.
Los franceses, que tanta resistencia ofrecieron inicialmente, la acabaron adoptado después mejor que nadie. Las ratte o las charlotte o las belle de Fontenay son variedades del tubérculo apreciadísimas entre los grandes cocineros que las buscan en los proveedores y en los mercados. Además de los purés y de los parmentier, la patata francesa ha sido y es más que un simple acompañamiento. Son los casos del baeckeoffa alsaciano, que lleva patatas con todas las carnes marinadas en ajos, apio, pimienta, cebolla, bouquet de hierbas e incluso vino blanco Riesling o Sylvaner; del famoso gratin dauphinois, patatas gratinadas con crema fresca, mantequilla y queso de Gruyère; la truffade o trufado, que se come en la Auvernia, Limousin y el Aveyron, con lardons (bacon frito) y queso Tomme, o el aligot, de la misma procedencia, también con queso tomme graso y de cremosidad insuperable. Qué les voy a contar, que no sepan, de la universal tortilla española y de las patatas rellenas de carne de las abuelas.
Joël Robuchon, el gran chef de Ruán, le hizo el mejor homenaje a la patata con su tratado Le meilleur et le plus simple de la pomme de terre, en colaboración con el nutricionista Patrick P. Sabatier. Robuchon perfeccionó su puré de patatas, lentamente elaborado, con leche entera, mantequilla y sal gruesa de mar hasta el punto de que en su restaurante fue durante años uno de las preparaciones de referencia. Finalmente le dio un toque magistral al incorporarle trufa.
El petatou es una rica preparación provenzal. Se cuecen las patatas -preferiblemente de la variedad sebago- y se reservan. Se mezclan con aceitunas negras picadas, tomillo y aceite. Se pisa con el tenedor sin necesidad de que quede como un puré. Se salpimienta. En un cazo, aparte, se hace una reducción de nata para montar y cuando ya está se agrega una yema de huevo. Sin dejar de remover, se añade a las patatas, salvo cuatro cucharadas que se guardan. Las porciones que salen de la mezcla se moldean con unos aros hasta tomar forma de flan. Gratinar en el horno con una trancha de queso de cabra encima y regadas con la crema que se reservó. El plato donde se sirve se decora con aceite de perejil. Tan sencillo como económico.