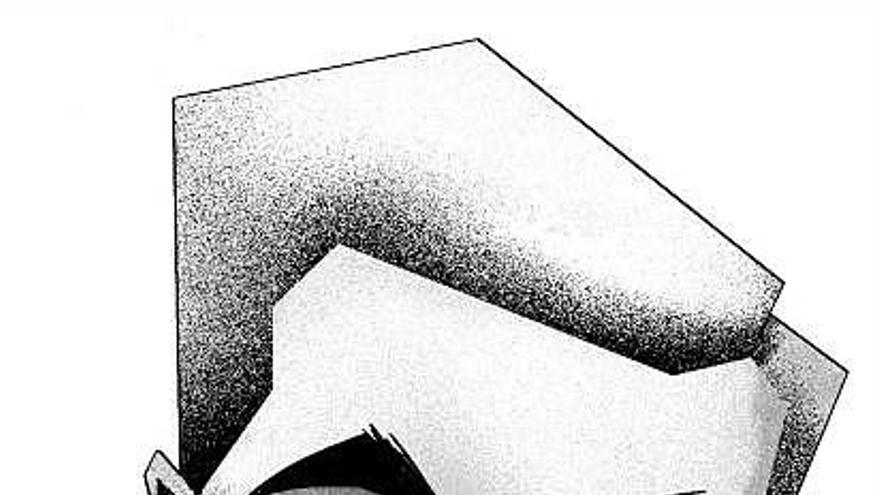¿Por qué William Faulkner (1897-1962) es un maestro, un fuera de serie, la cumbre de los escritores del XX junto a Proust, Kafka y Joyce? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es su mérito? ¿Por qué novela debo comenzar para familiarizarme con él? De este tenor son las preguntas que plantean las nuevas generaciones de lectores a quienes tantos años llevamos siguiendo al viejo Bill Faulkner. Se contesta a la primera respondiendo que nadie como él supo que a la antigua forma de contar historias la había dejado obsoleta la velocidad del siglo, que se hacían necesarias nuevas técnicas literarias (el monólogo interior, los múltiples narradores y los saltos temporales atrás y adelante en el tiempo...) para relatar el mundo nuevo. Lo hizo en el condado de Yoknapatawpha (un espacio mítico del que fue creador y dueño, un poco más extenso que la mitad de Asturias, identificable con el sur profundo de los Estados Unidos), en donde las generaciones de los Sartoris, los Compson, los arribistas Snopes, los Sutpen y otras familias sureñas viven todas las pasiones, situaciones y emociones de que el ser humano es capaz, como en su momento hizo Shakespeare o sintetizó Cervantes. Lo dicen García Márquez, Vargas Llosa, Onetti, Juan Benet, Juan Rulfo... maestros también ellos de por sí, pero deudores todos reconocidos de Faulkner. El mérito radica en haber cuajado de forma impecable tales técnicas novedosas con la materia narrada, haciéndolas una y la misma cosa. Por último: ¿debe el lector novato en tamaño gigante (aun de baja estatura física) vérselas de entrada con esa serie prodigiosa de novelas que escribe, a una por año, a partir de 1929, es decir, El ruido y la furia, Mientras agonizo, Santuario o Luz de agosto (que debería titularse «Luz en agosto»)? No, a mi juicio. La mejor puerta de entrada al gran Faulkner son sus Cuentos Reunidos. En ellos es todo lo que está y está todo lo que es. Este libro (las llamadas Collected Stories) lo conocíamos en la versión en dos tomos que tradujo el por tantas otras razones benemérito José María Valverde... aunque sin dar en esa ocasión con la tecla oportuna, haciendo ininteligibles muchos pasajes, añadiendo dificultad a la complejidad de Faulkner. Si a esta antología de cuentos añadimos la de los Relatos que publicó Anagrama, compuesta por inéditos e historias integradas luego en novelas; sumamos los relatos de intriga de Gambito de caballo; añadimos algunos que quedaron incompletos; agregamos El árbol de los deseos y otras narraciones que Faulkner disfrutaba contando a los niños del pueblo... y nos hemos leído toda la obra breve de Faulkner.
Nuestro hombre nació en el Estado de Misisipi, de familia tradicional muy del Sur. Se alistó como piloto en la RAF durante la I Gran Guerra, aunque su única hazaña (en contra de lo que tanto le gustaba presumir) parece que consistió en estrellar un avión en un intento de despegue, en medio de una de sus largas, totales y tan frecuentes borracheras como las que los hermanos Coen le hacen pillar en Barton Fink y como las que relata (y meten miedo) su biógrafo Joseph Blotner. Pintor de brocha gorda, cartero expulsado del cuerpo por leer las cartas, fogonero de la Universidad en la que no consiguió titularse, protagonista de anécdotas pintorescas que llenarían este espacio, no tardó en dejarlo todo por la escritura, por convertirse en el escritor del aire que envolvía todo lo que de tormentoso, agresivo, decadente, épico, mezquino y grandioso ocurría en su Yoknapatawpha. Le concedieron el Nobel en 1949 (que acudió a recoger tras una divertida conjura familiar, pues se negaba a abandonar su pueblo para un viaje tan largo, la misma razón que arguyó para declinar una invitación con el presidente de los Estados Unidos), el codiciado «Pulitzer» y el «National Book Award» por el libro que nos ocupa: tuvo todos los premios, en fin. Su propósito era claro: «Enaltecer el corazón de los hombres es el único fin meritorio de un libro».
Mostró sin juzgar, se inventó una prosa larga, tupida, espesa con la que atrapar lo fugaz y, a la postre, decisivo. Indios, granjeros, blancos pobres, la guerra de Secesión, los negros, la aristocracia que se ve sustituida por los burgueses comerciantes, los viajes iniciáticos en el extranjero, los pilotos, el desarraigo, la desilusión. Una pequeñísima trama le servía para captar ese aire y atraparnos en él. Cuánto le debe la novela actual: cuánto el cine actual y sus modos de narrar.
Comía de escribir, pero tenía un altísimo concepto de su arte y era puntilloso sobre cómo habría de organizarse, por ejemplo, esta antología de cuentos reunidos: «Para una colección de cuentos cortos la forma y la integración son tan importantes como para una novela. Una entidad independiente, única, unitaria en su tono, en un contrapunto de integración, hacia un fin», escribe a su amigo y crítico Cowley. Por menos de lo que cuesta una entrada para el fútbol (dos horas de espectáculo) puede cualquiera acceder durante más de cuarenta horas al espectacular mundo de Yoknapatawpha (y volver a visitarlo cuando desee).
¿Por cuál de los casi cincuenta cuentos comenzar? Va mi personal consejo. «Sequía en septiembre», para seguir la historia de un linchamiento surgido a partir de un rumor: ojo al final desesperanzado. «Este sol del atardecer», para ver cómo se escribe una historia sobre el peso de la brutal acechanza de quien nunca aparece: ojo a cómo la cuentan los niños Compson y, sobre todo, a las divertidísimas preguntas de Caddy. «Hojas rojas», para seguir la caza del hombre que debe morir junto a su dueño y su perro: ojo al retrato de Mokketubbe, que no dice palabra, pero al que Faulkner toma, retoma, olvida, vuelve? «Wash», para seguir el nacimiento y desarrollo de una venganza: ojo a los diálogos entre Sutpen y su criado. «Incendiar establos», para ver cómo se retrata una obsesión pirómana y vengativa: ojo al retrato del atroz Abner Snopes sin nunca llamarlo atroz. «Ad Astra», para entender cómo debe narrarse confusa la confusión de la embriaguez: ojo a las frases lapidarias del «subadar». Todos ellos son relatos perfectos (quizá el último menos): empiécese por ellos. Y, luego, una tarde apacible, tranquila, sin ruido, con sosiego y todos los sentidos dispuestos, léase «Una rosa para Emily». No va más.