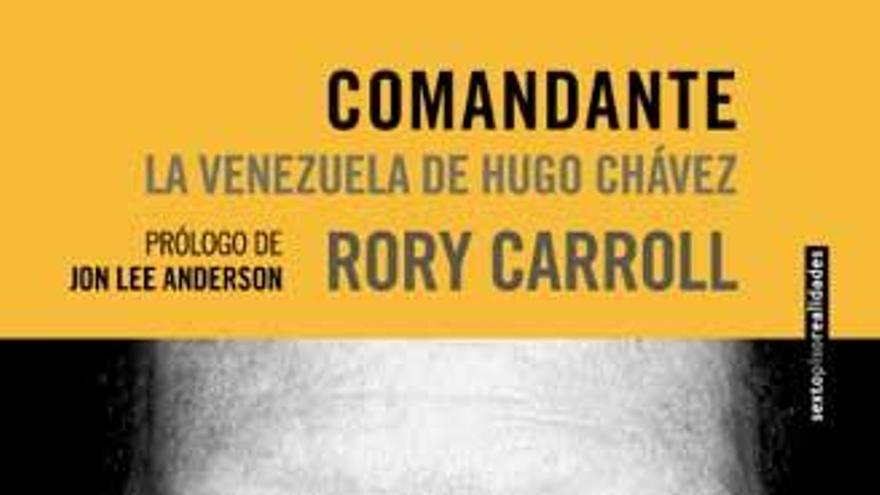Venezuela es el producto fallido de la búsqueda infructuosa de El Dorado. Su nombre se debe a un sarcasmo de quienes la bautizaron como una pequeña Venecia por estar poblada de ciénagas y chozas, en las orillas, sostenidas por pilotes. En la década de los setenta y principios de los ochenta cuando los petrobolívares caían del cielo y los venezolanos viajaban los fines de semana a Miami para cerciorarse de que allí todo era más barato circulaba el dicho: «Venezuela es Caracas, lo demás monte y culebra».
En 1830 el Gran Libertador de América Latina, Simón Bolívar, murió con su sueño de una Gran Colombia unida desmoronándose a su alrededor. Todos los ideales ilustrados de una sociedad libre e igualitaria se perdieron en disputas internas por el poder y el dinero. «América es ingobernable; los que sirven a la revolución aran en el mar», se lamentó.
Si nos ceñimos al presente, Venezuela, la patria de Bolívar, se enfrenta a un desenlace político similar. Desde 1999, un hombre, Hugo Chávez, dominó la escena en esta esquina sudamericana. Los medios de comunicación mundiales nunca han estado seguros a qué carta quedarse con el «socialismo del siglo XXI» y su revolución bolivariana. Para algunos, el Comandante era un dictador de pacotilla, en parte un payaso, en parte un agitador geopolítico. Para otros, un soplo de aire fresco en un mundo vendido a los gobiernos centralistas y a los intereses corporativos. El escritor Teodoro Petkoff lo definió en vida probablemente mejor que nadie: «Chávez no es fascista, pero tiene elementos fascistoides: el culto al líder providencial, a la tradición y a la violencia; la manipulación de la historia para sus fines políticos, el desconocimiento de la legalidad y las formas republicanas en nombre de la voz popular, su presencia permanente y opresiva en los medios, el discurso brutal y agresivo contra el adversario, propio de Carl Schmitt, el teórico para quien la ecuación fundamental de la política consistía en amigo/enemigo. La doctrina de Chávez es para los enemigos ni pan ni agua. Su formación militar le inclina a aniquilarlos».
El periodista irlandés Rory Carroll (Dublín, 1972) estuvo entre 2006 y 2012 en el mejor lugar de los posibles bien para ofrecer un veredicto del personaje. Reportero de «The Guardian», con experiencia en los recientes conflictos del Próximo Oriente y África, ha sabido rastrear con habilidad los orígenes del desaparecido caudillo bolivariano en un relato ágil y colorista que ahora publica Sexto Piso, donde convergen el esperpento chavista, los ideales de revolución frustrados y las sucesivas decepciones de la oposición. De él emerge una imagen íntima de Chávez por encima de lo que la propaganda oficial ha permitido conocer: la pasión por el béisbol, las relaciones con Castro, su trastorno bipolar, el talento y la ofuscación, el humor y la ceguera, la corrupción en manos de la nueva clase de boligarcas. Una síntesis del drama caribeño resumida por un cronista atento y observador que no ha perdido el tiempo.
El primer encuentro entre Carroll y el Comandante se produce precisamente en una de las largas comparecencias televisivas propagandísticas que Chávez utilizaba para dirigirse al país durante horas -sólo en su primera década en el poder acumuló cincuenta y tres días de cámara-. El periodista de «The Guardian es invitado a participar en una de esas retransmisiones que tenía como asunto central el referéndum que se iba a celebrar en diciembre de 2007 para abolir los límites del mandato presidencial. A Carroll, rodeado de camisas rojas, el propio Chávez le anima a hacer una pregunta en directo y dispara una, la primera que se le pasa por la cabeza, que en cualquier caso esperaba plantearle fuera de los focos. «¿Por qué debía tener el presidente el derecho exclusivo a la reelección indefinida mientras se le negaba a los gobernadores y los alcaldes con el argumento de que podían convertirse en caudillos regionales? ¿No existía el riesgo de que el propio presidente se convirtiera en caudillo?». Como cuenta Carroll, la atmósfera festiva y jovial del programa se iba esfumando. Tras un reproche inicial acerca del cinismo de la monárquica Europa, el Comandante ordena que la cámara se dirija a él y responde: «En nombre del pueblo latinoamericano, exijo que el Gobierno inglés devuelva las islas Malvinas al pueblo argentino. ¡Es mejor morir luchando que ser esclavo!». Carroll insiste en la pregunta y recuerda que él, en todo caso, es irlandés y republicano. Según avanza el libro, sube el tono crítico, pero siempre en un intento por entender el fenómeno que rodea a un personaje torrencial.
Leyendo Comandante se confirma que en una narración el verdadero teatro no está en el final de una historia -no se ha cerrado, el esperpento sigue-, sino en los giros y las vueltas que se necesitan para llegar a él. Estupendo reportaje el de Carroll.