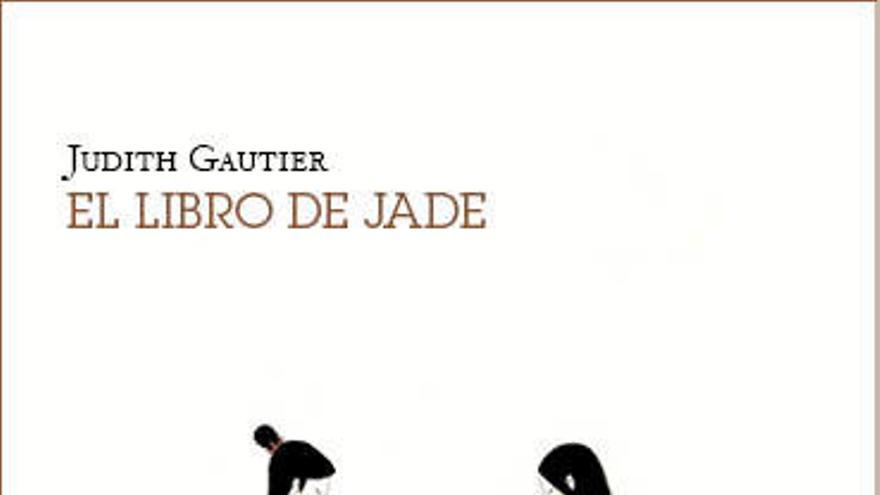De entre las muchas obras que publicó Judith Gautier (1845-1917), El libro de jade es quizá la más reconocida. La dio a la imprenta en 1867 y la firmó como Judith Walter, seguramente para que su trabajo no quedara oscurecido por el gran nombre de su padre, el poeta Théophile Gautier, a quien Baudelaire saludó como el «perfecto mago de las letras francesas» en la dedicatoria de Las flores del mal. Se comprende ese temor y también otro, pues la autora debió de ser plenamente consciente de la importancia que poseía lo que estaba ofreciendo: una de las primeras selecciones de poesía clásica china vertida a una lengua occidental y un lenguaje literario modernos; en este caso, suele aducirse, el del simbolismo.
Aunque eso igual sea ir demasiado lejos: en 1867 se estaría hablando, si acaso, de parnasianismo o de la poesía del «arte por el arte», corrientes ambas en las que se encuadra a Gautier padre; pero aún faltaba bastante para que el simbolismo y su filial, el decadentismo, poblaran las discusiones de los vanguardistas parisinos. Con todo, es innegable que Gautier hija se adelantó a su tiempo con este libro, que ya tiene el toque evanescente propio de las poéticas de «fin de siècle»; así, en esta imagen del último poema de la antología, «Los caracteres eternos», traducido de Li Po: «El encantador frescor de las mandarinas se marchita cuando una mujer las lleva demasiado tiempo entre las gasas de su manga; igual que se desvanece al sol la blanca escarcha».
Como puede apreciarse gracias al fragmento citado, la Gautier decidió prescindir de las restricciones del verso para traducir los ideogramas y convirtió El libro de jade -no sabemos si queriendo- en uno de los primeros ejemplos de prosa poética que se conocen. El género había recibido su bautismo oficial en el Gaspard de la nuit (1842) de Aloysius Bertrand, y ya en 1862 Baudelaire le había dado rango de modernidad en sus Pequeños poemas en prosa. Es verdad que la joven sinóloga (22 años en 1867) pudo haber optado por el verso libre, pero tal cosa era inconcebible en la sociedad literaria francesa de la época, que aún tardaría más de veinte años en leer los primeros poemas compuestos enteramente a base de versos anisosilábicos.
Sea como fuere, el caso es que su decisión, unida a la cadenciosa y sedosa textura de las palabras y las frases y el tenue colorido de las estampas, hizo del libro una novedad radical en el París de finales del Segundo Imperio. Juzgo estas virtudes a partir de la traducción de Julián Gea, pues la edición no es bilingüe, lo que hace imposible saber si el rítmico y luminoso castellano en que leo a Judith Gautier es fruto de una cumplida operación de trasvase o el resultado de una libérrima recreación del original francés. Pero si el traductor se ha tomado muchas libertades, está en su derecho, porque fue con esa misma actitud con la que la autora abordó la tarea de verter a los Li Po, Tu Fu o Su Tung Puo, entre otros.
Idéntico camino siguió 48 años más tarde un excéntrico americano admirador de Gautier padre. En su Cathay (1915), Ezra Pound, que no sabía una palabra de chino, se basó en unas traducciones previas del sinólogo Ernest Fenollosa para dar al inglés lo que Gautier hija le había regalado ya al francés; aunque, esta vez sí, en verso libre, y a beneficio del «modernismo» anglo-norteamericano. Lo que no obsta para que la lección de El libro de jade resultara de enorme utilidad para dos estrictos contemporáneos franceses de los modernistas anglófonos: Victor Segalen y Saint-John Perse, ambos, como la autora, consumados orientalistas.