La curiosidad del demiurgo
John Banville regresa con "Las singularidades", donde recupera el escrutinio de inteligencias superiores con problemas de adaptación práctica
Gonzalo Torné
Los lectores de John Banville (Wexford, Irlanda, 1945) saben perfectamente lo que van a encontrar en sus novelas: un maestro del estilo y un mago de la metáfora, un talento sensorial único y un abordaje imprevisible de la frase. Parece a veces comprometido con no entregarle al lector una sola frase que no esté bien elaborada literariamente, loca por escapar a las inercias y la expresión convencional. El resultado es un párrafo denso (al estilo de las buenas sopas) y una morosidad de la acción (como si viéramos pulir, bloque a bloque, el mármol de un palacio) que al principio puede sobrepasar (o por lo menos aturdir) al lector acostumbrado a una prosa más funcional, pero una vez adaptado al ritmo y a la exigencia de Banville encontrará muchísimas recompensas. Su prosa pertenece por derecho propio a la familia de las de Saul Bellow, Vladímir Nabokov y John Updike. Así que les animo a perseverar.
En cuanto a los viejos conocidos de Banville, pueden estar tranquilos, la edad no ha limado su compromiso con la expresión feliz y elaborada. Concurren en "Las singularidades" otros de los lugares comunes de Banville: el gusto por la ciencia, el escrutinio de inteligencias superiores con problemas de adaptación práctica y la mirada sardónica y desconfiada hacia los demás (el ángulo desde el que prefiere observar y desarrollar sus narraciones).
Banville añade aquí la casa de campo como escenario cerrado y casi teatral donde los personajes puedan interactuar preservados de interrupciones exteriores, una situación muy querida por la novela británica, y que por momentos recuerda a los juegos de inteligencia de Iris Murdoch.
Pese a la morosidad de la acción y lo cuidado de cada frase no crean que se trata de un libro estático, ni siquiera introspectivo o desdeñoso del argumento. Mientras el lector paladea las exquisiteces verbales, el ingenio figurativo y las audacias verbales de Banville aquí pasan cosas y muchas. La situación de partida involucra a tres personajes: Freddie Montgomery, que acaba de salir de la prisión y decide visitar la casa de su infancia; y la pareja que vive allí, Helen, antigua actriz prematuramente aburrida de la vida, y su mediocre marido cuyo rasgo de personalidad más destacado es ser hijo del ilustre científico Adam Godley, cuya fúnebre sombra revolotea sobre el trío. El resto es un juego de espejos y persecuciones emocionales que merece la pena no desvelar.
Señalar tan solo el gran acierto del libro: la voz narrativa que desde la primera página se anima a contarnos la historia, y que es nada menos que el demiurgo que creó la tierra (o por lo menos el planeta Banville). Pese a su desempeño como alfarero de mundos quizá sería excesivo llamarle dios, incluso en minúscula: tiene más de diablillo travieso que trabaja con un barro y otros materiales de dudosa calidad. Aunque cargado de imperfecciones sigue mirando con una curiosidad viva a sus criaturas: muy en especial a Freddie Montgomery. Una voz narrativa que comparte con el gremio de novelistas su irresponsable imaginación y que le permite a Banville dar rienda suelta a esa socarronería que desde hace ya tantos años se imprime en sus páginas como una marca de agua.
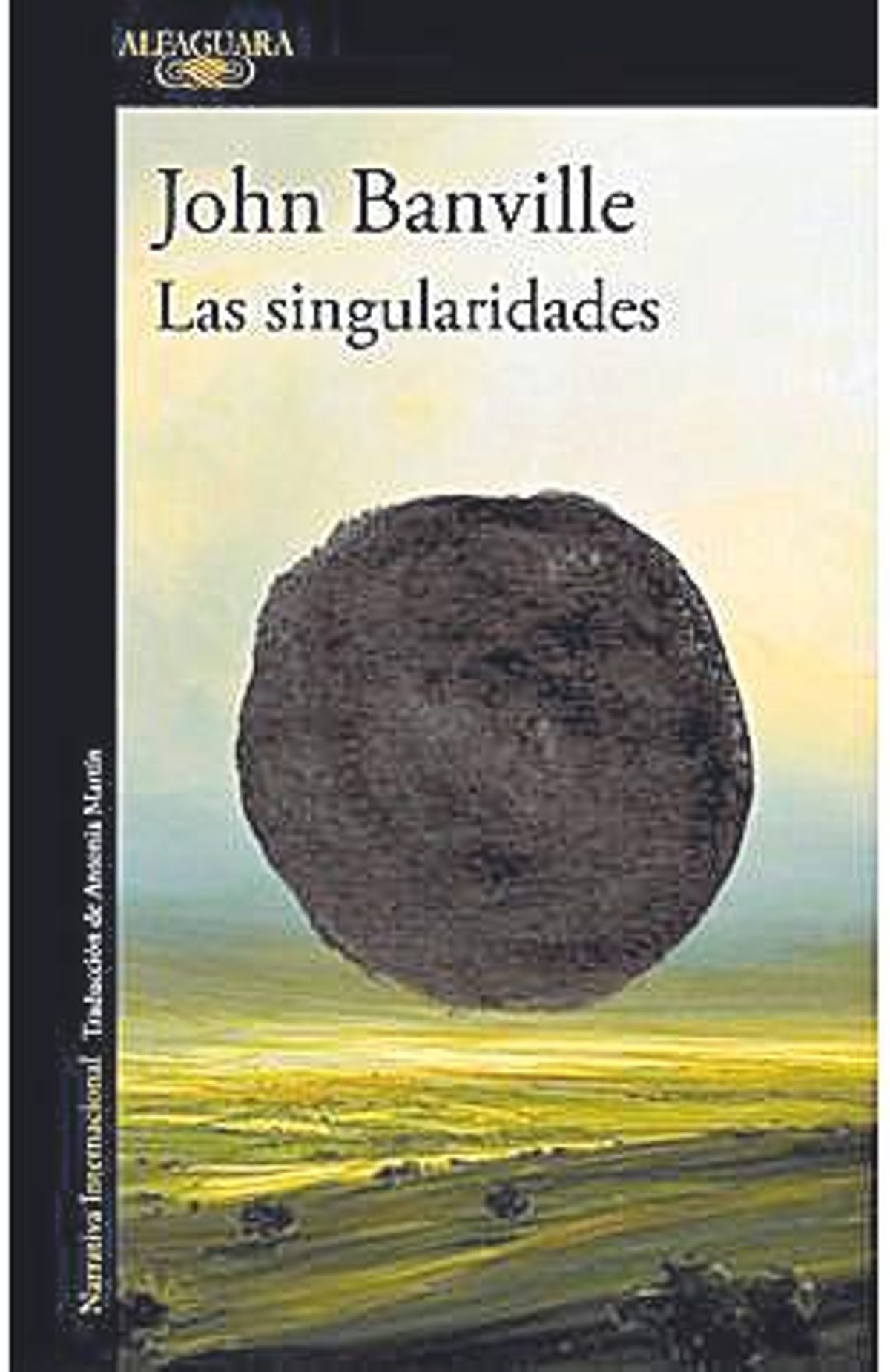
Imagen las singularidades
Las singularidades
John Banville Traducción de A. Martín
Alfaguara, 320 páginas
20,90 euros
Suscríbete para seguir leyendo
- Salman Rushdie: "El odio no es una fuerza creativa, es mejor abandonarlo. Yo he hecho todo lo posible para dejarlo de lado
- Javier Gutiérrez: "Uno siempre es responsable de la carrera que lleva y de ciertas elecciones
- Noemi Iglesias Barrios y el mal querer
- Cuando Scorpions ‘saltó’ el Muro de Berlín y llevó el rock duro a la Unión Soviética
- Más allá de la apariencia de las formas
- Voces para inhumar el silencio
- ¿Somos libres?
- Bad Gyal, la diva del perreo ibérico