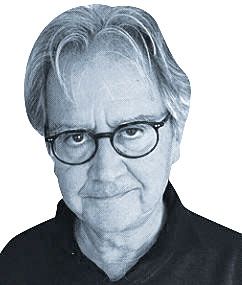Cuánta cultura puede permitirse un Estado? Es la pregunta que se hacen muchos, y no sólo en España, sino en otros países europeos, en vista de la actual crisis económica.
Un grupo de expertos de Alemania y Suiza publicó recientemente un libro provocador bajo el título de «Der Kulturinfarkt» («El infarto cultural»), en el que denunciaba la proliferación de museos, teatros, festivales y otras instituciones culturales en el país de Schiller y de Goethe.
El problema, según los autores, no es sólo la sobreabundancia de la oferta cultural, algo sobre lo que podría discutirse, sino el hecho de encontrarse en muchas partes con lo mismo. El libro, que causó una enorme polémica, se preguntaba qué ocurriría si se redujese a la mitad el número de instituciones culturales actualmente subvencionadas con dinero público.
El presupuesto cultural sólo del Senado berlinés es de 360 millones de euros anuales, a los que se suman otros 120 millones que aportan los distintos distritos de la capital y los 400 millones adicionales que dedica el Gobierno federal a la renovación de museos y al festival internacional de cine, según ha calculado el semanario «Der Spiegel».
Londres, que tiene dos y no tres grandes óperas estatales como Berlín, la Royal Opera House y la más modesta English National Opera, en la que todas las óperas se cantan en inglés y no en el idioma original, dispone de un presupuesto cultural anual de unos 530 millones de euros.
Ambas capitales han hecho de su oferta cultural un gran motor de su industria turística. Los excelentes museos de la capital británica, desde el British Museum hasta la Tate, pasando por el Victoria & Albert, son totalmente gratuitos, pero los cientos de miles de personas que los visitan anualmente se dejan mucho dinero no sólo en las tiendas o cafeterías de esas instituciones, sino en hoteles y en otro tipo de diversiones.
De esto puede hablar también Bilbao, que se situó por primera vez en el mapa cultural internacional gracias al Guggenheim de Frank Gehry, mucho más interesante, por cierto, como cascarón que por lo que ofrece muchas veces en su interior.
Alemania es un país muy descentralizado culturalmente y cuenta con excelentes museos, orquestas o teatros lo mismo en Hamburgo que en Múnich, Düsseldorf, Fráncfort, Leipzig o numerosas ciudades de menor tamaño. Toda ciudad, grande o mediana, tiene derecho -¿por qué no?- a una oferta cultural que la haga atractiva para vecinos y visitantes.
En España, país mucho más pobre y sin un mercado del arte como el alemán, el suizo o el británico, hemos asistido en los últimos años de vacas gordas al surgimiento de todo tipo de grandes centros culturales, muchas veces sin un concepto medianamente claro de qué hacer con ellos. Y se ha encargado su construcción a arquitectos estrella con presupuestos que terminaron, como suele ocurrir en esos casos, desbordándose.
Muchos de esos centros no están sirviendo para el mejor conocimiento y difusión de los valores propios de un país como éste, que siempre ha destacado en las artes plásticas, sino para traer, no sin una cierta dosis de papanatismo, a artistas foráneos de dudoso interés, propuestos por autonombrados comisarios obnubilados por el último premio «Turner».
Algo similar ha ocurrido en el cine con lo que en un reciente coloquio de gentes del sector celebrado en la fundación Mapfre, de Madrid, se calificó de «burbuja» de festivales, muchos de ellos clónicos y debidos a la ambición política de algún alcalde deseoso de ser fotografiado junto a algún famoso sobre la alfombra roja.
Si algo puede tener de bueno esta crisis que amenaza con asfixiarnos a todos es el imponer un mínimo de racionalidad en todo ello.