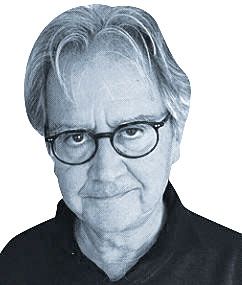Ha bajado mucha agua por los ríos de España desde los tiempos de Larra, pero algunos hábitos inveterados siguen ahí. Uno de ellos es la mala costumbre de dar la callada por respuesta. Uno ha escuchado muchas veces de labios sobre todo de gente joven cómo sus reiteradas solicitudes de trabajo a empresas de nuestro país han quedado tantas veces sin la esperable contestación. Como si la carta no hubiese llegado siquiera a su destinatario. Y, en efecto, ¿cómo saber si alguien la leyó o no? Frustrados, algunos de esos jóvenes decidieron probar suerte fuera de nuestras fronteras y recibieron en casi todos los casos al menos una cortés respuesta. Podía ser afirmativa o negativa, pero siempre con las debidas explicaciones y en tono amable. Es lo menos que cabe esperar de gente civilizada.
El desprecio que parecen mostrar muchos que ocupan entre nosotros algún puesto de responsabilidad para con sus conciudadanos resulta difícil de entender para cualquier persona de fuera. Uno ha conocido profesionales extranjeros del sector turístico que se quejan de haber intentado interesar a nuestras autoridades en algún proyecto y que, frustrados porque sólo se les daban largas, terminaron tirando la toalla. No es que no consiguieran interesar al responsable en cuestión, sino que ni siquiera supieron si la petición llegó o se quedó en el camino.
Ha pasado casi un siglo y tres cuartos desde el suicidio de aquel genial articulista llamado Larra, pero muchos de los vicios por él denunciados siguen con nosotros. Así, uno llama a la persona que debería proporcionarle cierta información o documentos y sólo consigue hablar con su secretaria porque aquélla está en reunida o atendiendo algún asunto «urgente», que resulta ser muchas veces un segundo desayuno en el café de la esquina. Promete la secretaria trasladar el mensaje a su destinatario, pero nada ocurre. Vuelve uno a telefonear y solicita una dirección de internet para explicar el asunto que le ocupa, pero tampoco este método parece surtir efecto. La secretaria nos sugiere entonces que nos pongamos en contacto con otra persona porque el tema lo lleva en realidad distinto departamento. La mínima gestión se convierte así en una frustrante odisea por múltiples despachos. Y uno, que ha vivido en países donde ha dejado su impronta la ética protestante de la que hablaba Max Weber, pregunta a algún amigo profesional que trabaja en la Administración por las posibles causas de tal despropósito y escucha nuevas cuitas. Cómo, por ejemplo, el interrogado sufrió en alguna ocasión el desaire de ver una gestión importante frustrada por algún funcionario de nivel inferior sólo porque éste trabajaba en un organismo rival y creía su obligación poner trabas a cualquier empeño procedente del otro.
Sólo obstáculos donde deberían ser todo ayudas. ¡Así nos va!