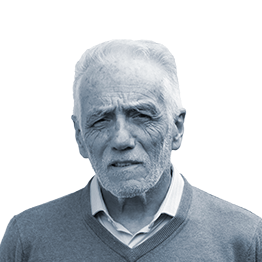Como he tenido ocasión de escribir en otros momentos, la pasión histórica e intelectual de Jovellanos por Pelayo podría ser incluso tildada de obsesiva, hasta el punto de que le faltaría alteridad: Pelayo es su propia inspiración personal, su modelo de héroe, el que habitaba sus sueños juveniles (esos que nunca se van de uno) y hubiera querido encarnar, debidamente puesto al día.
Ahora pasemos a otra cosa, para volver más tarde a la anterior y rebajarla algo: en la propia iconografía y toponimia local está inscrita esa pasión, como si aquel sueño se hubiera plasmado en la ciudad, decantado en sus piedras y en su geografía urbana.
Las dos estatuas principales de Gijón son las del héroe y la de su reencarnación. De la estatua de Pelayo arranca, o casi, la calle Instituto, que se estrella amorosamente, justo en el entronque con la calle Jovellanos, en la principal creación de éste: el Instituto de Náutica y Mineralogía. Detrás de la estatua de Jovino en la plaza que conmemora un momento suyo de gloria (el 6 de agosto), y como guardándole la espalda, se encuentra la breve calle Pelayo.
Pero Pelayo es indisociable de Munuza: de no haber existido éste, tampoco habría existido Pelayo, al menos como personaje histórico. Es el destino (trágico o no, según se quiera ver), de los grandes combatientes, seguir unidos para siempre, batallando. De ahí que la calle Munuza se cruce con la calle Instituto -pelagiana y joviniana en sus cabos- casi en su mitad.
El de Munuza es un culto más bien menor en Gijón, como el que genéricamente se dedica también a los Moros, calle que va de Munuza a la estatua misma de Jovino, y cuya prolongación ideal -plaza y estatua de Jovino por medio- sería la calle Pelayo. Pero siendo un culto algo oblicuo, se ve realzado por su aparente falta de justificación. Digo aparente porque no es lo que parece: en el fondo es un homenaje a quien (Munuza) y quienes (los moros) dieron a Gijón la capitalidad por la que a lo largo de toda su historia ha penado.
En esa urdimbre onomástica, pasando por ella y recitándola sin querer, hacemos la vida los gijoneses, hasta formar parte de nosotros. La puesta ayer del "Pelayo" en la escena del Jovellanos reduplica el juego.
En el Pelayo de Jovino, una tragedia escrita en su juventud pero a la que le siguió dando vueltas casi toda su vida, Munuza no es moro, sino un autóctono cristiano converso al Islam, o sea, un traidor. Es una de las grandes libertades que Jovellanos se toma en la obra, como lo es también la de hacerle morir en su amado Gijón, aunque en este caso no se trate de mero localismo sino de un tributo al canon teatral neoclásico de las tres unidades (de tiempo, de lugar, de acción), al que el ilustrado Jovino se adscribía. En cuanto a la intención de la obra, es, de acuerdo con lo que expone Elena de Lorenzo en la magistral edición crítica aparecida ayer mismo (Trea, noviembre de 2018), la de restaurar o realzar el mito fundacional de Asturias y de España, haciendo de Pelayo (de acuerdo con las crónicas) el noble godo y de estirpe regia que el libreto de un relato originario exige: raíces que vayan hasta el fondo y se pierdan en la noche de los tiempos, sin hiatos.
Curioso, o no tanto, que coincida este asunto con la edición de "Catalanes y escoceses", del hispanista inglés John H. Elliott, quien a la hora de exponer tangencialmente, y de modo un tanto primario y abigarrado, los mitos fundacionales de los españoles, alude, cómo no, a Pelayo, al que considera legendario, haciéndolo nada menos que hijo del último rey godo, y no, como habían osado los más afines a la restauración genealógica (citados por el mismo Jovellanos), sólo sobrino o nieto.
Decía al principio que la pasión de Jovino por Pelayo era incluso obsesiva, pero, añado ahora, no se trata de una pasión fatal, de las que hacen perder cualquier vestigio de ecuanimidad y llevan al desastre. En aquellas mismas libertades, respecto de la historia, que Jovellanos se otorga en su "Pelayo" (y que explica), hay una especie de antídoto frente al engaño que es parte constitutiva de todo mito; o sea, no sólo nos dice que lo que hace es literatura, y no historia, sino que al marcar semejantes distancias respecto del relato comúnmente aceptado parece estar recomendando cierta incredulidad, y renunciando al trabajo de mitógrafo.
Así que, una vez más, Jovellanos cree en las cosas difíciles de demostrar sólo lo justo para que no se desvanezca la arquitectura de creencias en que la gente hace la vida. No las desmitifica, antes bien, ceba el mito, o lo recarga, pero dejando claro que es un mito. Estaría bien representar este Pelayo, de intención tan sutil, en Catalunya.