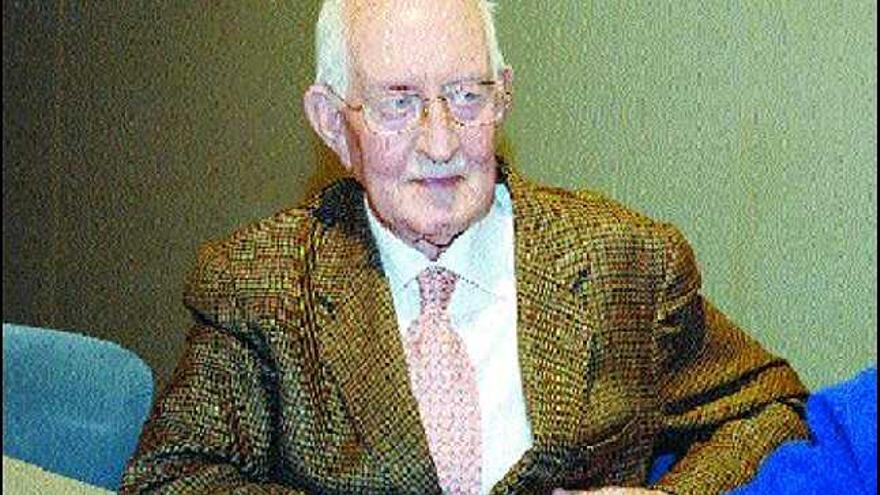Oviedo, Eduardo GARCÍA
Luis González de Candamo ha cumplido 86 años y sugiere que «quizá sea yo la única persona viva que ha conocido a Miguel de Unamuno». Luis es hijo de Bernardo G. de Candamo, que nació en París, pero es de origen y vocación asturianos, crítico literario, bibliotecario del Ateneo de Madrid y pieza fundamental en el engranaje artístico de la Generación del 98 en la capital de España. Periodista, bohemio y vividor, Candamo mantuvo una nutrida y larga correspondencia con Unamuno, con quien le une una amistad íntima. Esas cartas, casi un centenar, acaban de ser publicadas en el libro «Unamuno y Candamo. Amistad y epistolario (1899-1936)», presentado días atrás en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.
Un recuerdo indeleble, grabado para siempre en las pupilas del niño Luis González de Candamo. «Unamuno llegaba a nuestra casa de la calle Claudio Coello, en Madrid. Se sentaba, pedía agua de limón y sacaba del bolsillo unos cuantos ajos ya pelados que se comía crudos. Decía que los pastores de la sierra de Salamanca le habían asegurado que era un gran remedio contra la artrosis. Es posible que lo fuera, pero cuando don Miguel se marchaba, mi madre mandaba abrir todas las ventanas para despejar aquel olor espantoso».
Bernardo de Candamo aterrizó en Madrid para convertirse en bisagra de una generación portentosa. Cuando murió, en 1967, Luis Calvo le dedica la tercera página de «ABC». La comienza así: «Se decía "los del 98 y Candamo". Pero Candamo, que acaba de morir a los 86 años, sabía más literatura que los hombres del 98; era, en el estudio, más constante que ellos, y más verdadero». Escribió un solo libro, «Estrofas», prologado cariñosamente por el propio Unamuno, aunque no tuvo el éxito esperado. Conoció a Azorín, a Juan Ramón, a Rubén Darío, a Pío Baroja... Pero sobre todo conoció a Unamuno, que ejerció con él de maestro, de padre, de amigo íntimo y de consejero.
Su hijo Luis recuerda a Miguel de Unamuno en el tranvía 47, que enlazaba la residencia de estudiantes con la casa familiar de los Candamo. «Es que Unamuno, cuando se terminó la dictadura, vivía allí. Conocía mucho a María de Maeztu y la casa la tenía gratis. Yo estudiaba en el Instituto Escuela, y muchas veces coincidíamos».
Igual se enfada Dios...
Cuando el patriarca y el niño llegaban al edificio de los Candamo, «Unamuno subía las escaleras de dos en dos, decía que estaba en muy buena forma física». Seguramente eran los ajos. En casa se divertía haciendo sus famosas pajaritas de papel. «Una vez me dijo: "He llegado a hacer en papel el mono, y no me pongo a hacer al hombre porque igual se enfada Dios"». La capacidad de Unamuno para transformar el papel era prodigiosa. Incluso se atrevió a publicar una pequeña obra que tituló «Apuntes para un tratado de cocotología», que es otra manera mucho más divertida de nombrar a la papiroflexia.
Aquellas manos de artista eran incapaces de ponerse ante la máquina de escribir. «Todo con pluma, porque decía que entre la idea y el grafismo no podía haber artefacto alguno», dice Luis González de Candamo, que es escritor, crítico de arte, como su padre (muy buen amigo, entre otros, del pintor Álvaro Delgado), y muy entendido en vinos, como su progenitor.
«Mi padre fue un gran "bon vivant", optimista siempre, con una mano malísima para los negocios. Cuando a Unamuno lo exiliaron a Hendaya, tras la guerra, mi padre iba con frecuencia a verlo y siempre lo encontraba desesperado. "Pero don Miguel", le decía, "¿cómo no le gusta esto? Hay buenísimos vinos y las mejores ostras. Y todos los libros que desee...". Pero todo aquello no parecía consolar a Unamuno».
En realidad, Candamo y Unamuno eran espíritus muy distintos, quizá por eso se llevaron tan bien. Unamuno, desde Salamanca, usaba a Candamo para saber lo que se cocía en Madrid. Recordaba Luis Calvo en su necrológica antes citada que «Sabía don Miguel -años 1902 y 1903- que alrededor de Candamo se apiñaba toda la juventud literaria de la época». Candamo, miope y de andares ondulantes, vivía con intensidad sus maratonianas jornadas de estudio en la Biblioteca del Ateneo de Madrid, considerada entonces como una de las mejores bibliotecas de Europa. Por las noches, la ciudad era suya: ajetreo, tertulias y risas. Calvo le recordaba una frase: «Consérveme Dios los libros, si es de día; la taberna, si anochece, y el hogar, para el reposo... y ahí me las den todas».
Bernardo de Candamo comenzó a trabajar en Madrid, con tan sólo 18 años, en la redacción de la revista «Vida Nueva», dirigida por una figura clave de la cultura de la época, Ruiz Contreras. En casa de Contreras coincidieron un día Unamuno y Candamo.
Su hijo Luis recuerda que su padre tuvo amistad con un jovencísimo artista que firmaba Picasso. Era malagueño y buscaba abrirse camino. Un día, Picasso le hizo un retrato en papel a Bernardo de Candamo, quien lo llevó muy orgulloso a casa. Cuando su padre lo vio, le pareció tan deleznable que el Picasso se fue directamente a la basura. Candamo, años más tarde, le habla a Unamuno de Picasso, y Unamuno le contesta por carta que muy bien, pero que lo que pintaba Picasso no le acababa de gustar.
Candamo le da informaciones de primera mano a Unamuno: hay un joven prometedor que acaba de llegar a Madrid y que se llama Juan Ramón Jiménez... Y Unamuno contesta que ni idea, que es la primera vez que lo oye nombrar. Probablemente, tiempo más tarde don Miguel, que siempre quiso ser poeta -así se consideraba, por encima de su condición de humanista-, envidiara el éxito lírico de Juan Ramón.
La dictadura de Primo de Rivera manda a Unamuno a Fuerteventura, cuando la isla canaria no era un paraíso turístico, sino una cárcel en el desierto. A Candamo, Primo también le reservó un destino de castigo, aunque menos espectacular: Ciudad Real. «Aquella especie de destierro le coincidió con la llegada de una herencia de unas tías solteronas. Le gustaba hacer suyo el lema del escudo de París, su ciudad natal: «Zozobra, pero no se hunde». O, lo que es lo mismo: Dios aprieta, pero no ahoga.