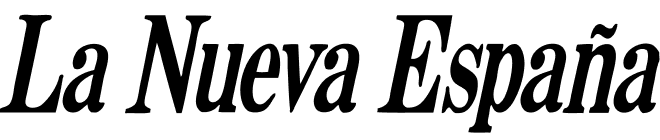Decir que Europa se encuentra en un callejón sin salida después de su estrepitoso fracaso como proyecto político no resulta en estos momentos aventurado. Tampoco creo que nadie ponga en duda que la eurozona, con Grecia en un tris de ser expulsada, la cuarta economía, España, al borde de la intervención total y la tercera, Italia, esperando la suerte que le corresponde por efecto dominó, atraviesa su peor trance. Podríamos concluir en que el camino trazado por Alexandre Kojève y otros que planificaron el mercado común a espaldas de las verdaderas necesidades de los ciudadanos ha consumado ahora su tragedia en la Europa de la unión que no ha sabido permanecer unida.
El filósofo alemán Jürgen Habermas fue uno de los primeros en alertar sobre la posibilidad real de colapso de la Unión Europea. Sucedió en mayo de 2010, cuando la canciller Angela Merkel se resistía a acceder al rescate de Grecia por parte de la Unión Europea. Merkel trataba entonces de asegurar la victoria para su partido, CDU, en las elecciones estatales de Renania del Norte-Westfalia, un bastión de los democristianos durante seis décadas. Muchos alemanes empezaban a mostrarse reticentes sobre el pago de la factura europea.
Habermas echó entonces en falta un mecanismo legítimo institucional que sirviera de solución a escala de la crisis financiera europea, ante las desproporcionadas sacudidas políticas internas de la canciller, que a la postre no le valieron electoralmente de mucho. Aprovechó también para denunciar la errática política establecida en la década de los 50 por la que el Estado intentaba conciliar los imperativos de la eficiencia social y un orden que asegurase el funcionamiento óptimo del mercado: el llamado ordoliberalism, la variante alemana del neoliberalismo. En una batería de artículos y entrevistas aparecidos en los medios de comunicación de su país, Habermas ponía la debacle griega como ejemplo del camino tomado por Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy, que abandonó el Elíseo tras las elecciones de mayo. Para él, era la consolidación del poder en manos de unos pocos líderes.
Unos meses antes, cuando el gobierno del primer ministro, George Papandreou, se derrumbaba en Atenas, en medio de una oleada de pánico continental debido al referéndum sobre el plan de rescate griego negociado en Bruselas, Frank Schirrmacher, coeditor del periódico más influyente de Alemania, el «Frankfurter Allgemeine Zeitung», escribió un airado artículo de opinión titulado «La democracia es basura». Schirrmacher argumentaba que la crisis griega había puesto al descubierto cómo los mercados financieros internacionales y los eurócratas no elegidos intentaban usurpar el lugar de las mayorías democráticas en los países miembros de la UE más propensos al colapso económico. Habermas lo respaldó, declarando unos días más tarde en el mismo periódico que Schirrmacher daba en el clavo al escribir sobre el «abandono de los ideales europeos».
La crisis griega trastocó el modelo de negocio de la UE, que, tras el fracaso en Bruselas, se adaptó a la mentalidad estrecha de Merkozy, que ha actuado como un grupo de presión de los intereses nacionales de los estados miembros más fuertes. La política llevada a cabo todo ese tiempo por Alemania y Francia, según una opinión extendida entre los analistas, no sólo puso en peligro la estructura económica de la UE, sino también acabó por fracturar los cimientos democráticos para una Europa Unida. El libro más reciente de Habermas, Zur Verfassung Europas, ha causado un gran revuelo en Alemania desde su publicación por la editorial Suhrkamp, en noviembre. Ya lo había logrado antes con los ensayos incluidos en Ach, Europa (¡Ay, Europa!, Editorial Trotta), un alegato sobre la integración escalonada.
Habermas centra la mayor parte de la culpa de la crisis de la UE en la evolución del papel alemán en la reconfiguración europea. Desde su unificación en 1990, Alemania ha asumido el poder económico y militar de una manera que debería despertar recelos y conciencias. Como explica Habermas, después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la República de Bonn fue capaz de volver al círculo de las naciones civilizadas sólo porque los líderes de los dos principales partidos, desde Konrad Adenauer hasta Helmut Kohl en la CDU, y de Willy Brandt a Helmut Schmidt, en el PSD, vieron un hecho fundamental en convencer a los vecinos europeos de que la mentalidad de la población había cambiado irrevocablemente. Ese reflejo del buen alemán hace tiempo que ha dejado de proyectarse.