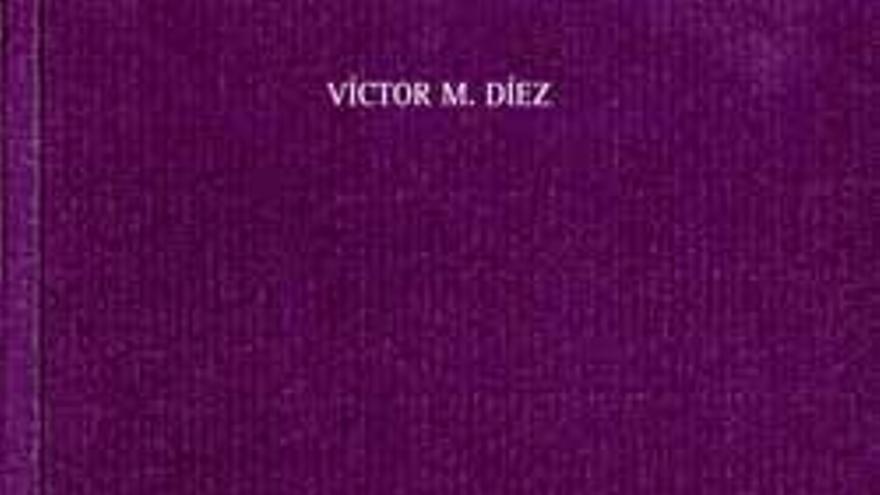El lunático percusionista escocés Jamie Muir dijo una vez: «La forma de descubrir lo que aún no ha sido descubierto (€) consiste en rechazar de inmediato las situaciones en cuanto uno las identifica». Muir, músico de improvisación libre y ex miembro de King Crimson, pensaba que hay que acercarse «a la basura con un respeto total por su condición de basura», y prefería los trastos viejos, los cacharros, a las antigüedades, porque en ellos se abre el territorio «de lo inexplorado: el futuro, si lo pensamos bien». Como él, el poeta leonés Víctor M. Díez (1968), integrante del cuarteto de improvisadores Sin Red, encuentra en el hallazgo fortuito, la impureza y el material lingüístico en derribo, rechazado, la fuente de sus mejores poemas. Y hasta ha dejado escrita esa preferencia en clave de lacónico programa: «Canto contra la pureza; y en eso / soy dócil a mi dios herrumbroso€».
Autor de seis libros de poesía y de la antología Todo espera un fuego (2010), que él mismo preparó para la prestigiosa colección Provincia, Díez acaba de ver editado Funeral celeste, «viejo hotel habitado por personajes en tránsito» donde «la memoria no es fielato». Son palabras del propio poeta en la breve nota explicativa de la solapa y vienen a confirmar que, en su caso, la serendipia no atañe sólo a lo lingüístico, al material del poema, con sus elecciones y sus azares, sino también a lo vital, al sentimiento o pensamiento que lo pone en marcha de manera, a veces, puramente casual, aleando, incluso, cosas de naturaleza contraria. Ejemplo de ello son las once piezas que integran «Velcros», la última sección del poemario, en la que el leonés compone a partir de la disposición -más intuitiva que visualmente explícita- de dos asuntos distintos que «enganchan al entrar en contacto».
Tal como exige la definición de «velcro» que nos ofrece el DRAE, Díez consigue cerrar o sujetar con éxito las «dos tiras de tejidos diferentes» -vale decir, «tiras de tejidos (vitales) diferentes»- y alcanza siempre inesperados logros, en ocasiones de una ternura conmovedora. Así, en el poema titulado «Peter & Guadalupe», donde engancha a su hija con el desaparecido contrabajista alemán Peter Kowald: «Peter encendió un fuego / y lo dejó sonando ahí para ella: / arco en el aserradero / contrabajo en la orilla, / barquito entre dientes». Estos versos, unidos a otro anterior, «la estridencia de todo lo diminuto», permiten visualizar la escena y, al tiempo, tomarla como epítome del áspero universo poético que la engendra, pues los «cien tesoritos» que la «pequeña» muestra orgullosa al «gigante» en el poema son como los cacharros que Muir recogía en los vertederos para hacerlos sonar en un contexto humano, o las palabras que el poeta rescata de su desgaste diario, de su inanidad, repoblándolas con la emoción del recuerdo.
Como se ve, el elogio de la impureza que Díez propone no está reñido con el registro lírico; es más: es todo lo lírico que hoy pueda serlo una poesía que no rechace tratar con la realidad (aunque sí con su versión para todos los públicos, el realismo), y que acepte la marginación del discurso lógico y el desenfoque como estrategias para combatir el aislamiento al que ese mismo discurso condena zonas enteras del mundo físico y de la producción de inmateriales. No de otra forma cabe entender la perturbación causada por la presencia de algunos objetos (cachivaches y trastos viejos, claro) en los retratos de la sección titulada «Hermano menor», presentados casi como si emanaran de un mal sueño: «Esa orquesta / de somieres en las cercas». O, si no, los quiebros que, de improviso, dirigen el poema hacia terrenos, por así decirlo, semánticamente atonales, en los que el sentido no descansa ya en la cadena lógica, sino en su ruptura: «Las preguntas siguen sonando / como martillos contra metales. / Pero por tres veces nadie / responde a su teléfono hoy. / Y la luz sí y la luz no / en la ventana que da».
Otras veces, sin embargo, el leonés preserva la tonalidad a fin de convertir sus textos en objetos molestos, o, cuando menos, portadores de una verdad incómoda que habitualmente se escamotea: «Ella en un lienzo / japonés. Se le quema el moño / cuando se adormece sorda / junto a la chapa. Trae fardos de leña y lleva / mondas a las conejeras».
Pero aún hay otro tipo de composición en Funeral celeste que, rizando el rizo, combina con acierto las trazas de las dos anteriores; composiciones del estilo de «Trabajo sucio», reflexión sobre el oficio que mancha de nuevo el papel, sólo que aquí el vertedero de Muir se parece más a una cañería de Tom Waits: «El poema no es ni está: / se refleja; / también / en un cubo de agua sucia. / El poema es un desagüe».