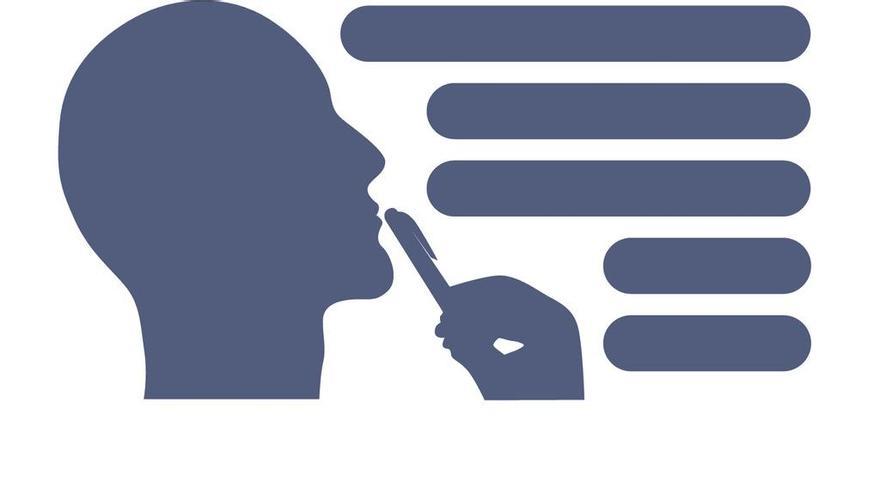Cuando llamé al Ayuntamiento, el funcionario que me atendió no sabía a quién me tenía que dirigir para presentar una queja por el ruido en la calle de la Rúa -es usted un insolidario-, me dijo; supe que sería imposible solucionarlo. Entonces, en 1984, la verbena en la plaza de la Catedral terminaba a altas horas de la madrugada, tal vez las dos o las tres.
Doce horas antes comenzaban las pruebas de sonido: el bombo, la caja, los platillos, luego la caja y el bombo, la caja y los platillos, el bajo, las guitarras..., a eso de las seis había una pausa, y luego las voces y el ensayo general antes del concierto.
Un auténtico tormento cuya apoteosis, dadas las imposibles condiciones acústicas de la plaza, era el horrible sonido con el que se hacía el concierto mismo.
Treinta años después la moda debe de dictar poner el volumen por encima de los cien decibelios, pero a partir de los ciento veinte es doloroso y a veces, será que me hago viejo, el estruendo resulta realmente desgarrador. Es frecuente escuchar grabaciones en las que la letra de las canciones pasa desapercibida en medio de la debacle de estridencias y el golpeteo de graves, que en los conciertos va más dirigido a llegar al público por el impacto del volumen de las bajas frecuencias que por puro estallido sonoro; así, las letras son una anécdota para quien no se sabe ya las canciones.
Cuando el viernes a las doce atravesamos el Ayuntamiento, este año mucho más tranquilo, lo comprendí. La esencia de la fiesta es esa sensación de aletargamiento fruto del ruido y la bebida, no importa si la conversación se hace imposible o si la Catedral misma corre riesgo de romperse.
Caminábamos hacia la calle de la Magdalena mientras las voces de los numerosos jóvenes que intentaban entenderse a gritos bajo el arco iban dando paso a esa tranquila sensación de paz que acompaña la retirada en las noches de fiesta. Al otro lado quedaban la barahúnda del concierto de San Mateo y el buen Alfonso II en carne trémula.