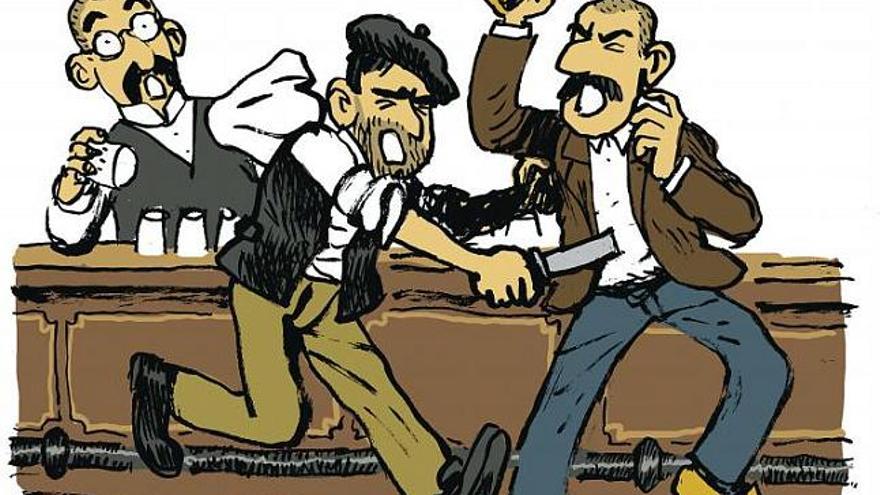La única forma que tengo para conocer los gustos de quienes leen habitualmente esta página pasa por considerar la opinión de aquellos que me paran por la calle, lo que es, dicho sea de paso, un método agradable y además fiable teniendo en cuenta que cuando la cosa va bien te lo hacen saber y cuando va mal se lo callan por amistad. Así sé que los relatos de sucesos de otro tiempo gustan bastante porque mientras dura la lectura nos trasladan a otros tiempos peores y cuando pasamos a la siguiente hoja del diario la realidad cotidiana nos parece menos dura.
Ya les he contado inundaciones, incendios, robos, suicidios y crímenes que sucedieron hace un siglo, y en el relato de estos últimos seguramente se habrán dado cuenta de que los motivos que conducen al homicidio siempre son los mismos: las pasiones, el dinero o la enajenación que produce el alcohol. Igual que hoy, si le añadimos a esta cocina del crimen una pizca de drogas y otra de imbecilidad y matoismo.
Afortunadamente ha desaparecido de los juzgados otro argumento en nombre del que se derramó mucha sangre en la época de nuestros abuelos: la rivalidad regional entre vecinos y compañeros de trabajo, sustituida ahora por el racismo y quizás también por el fanatismo de los ultras asilvestrados del mundo del fútbol, que de vez en cuando produce sus propias víctimas.
Hace unas semanas les hablé de los enfrentamientos que se producían con frecuencia a principios del siglo XX entre los mineros asturianos y los gallegos que trabajaban codo con codo dentro de la mina pero luego no dudaban en solucionar a mamporros sus diferencias en las romerías o las espichas dominicales; entonces recibí algunas críticas por tocar el tema, ya que, según parece, ahora es de mal gusto evocar estos roces entre las comunidades que forman este país llamado España y donde todos intentamos llevarnos bien.
No hace falta que les diga que estas son cosas del pasado y los problemas que ahora tenemos son otros, pero no por ello debemos ocultar nuestro pasado, porque lo que ahora somos es el reflejo de lo que fuimos y retorcer la historia para que sirva a los intereses políticos del momento es, como poco, una bajeza moral. Así que, basta de preámbulos y vamos a asistir de cerca a uno de aquellos asesinatos nacidos del calor que provoca el vino malo de las tabernas. Lo llamo el crimen de las madreñas porque tanto el agredido como uno de sus agresores se descalzaron las suyas para emplearlas como armas en la trifulca.
Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la noche del día 28 de diciembre de 1926, que para quien lo haya olvidado no es otro día que el de los Santos Inocentes, y el escenario fue la taberna que entonces regentaba Manuel Maurenzu (o según otras informaciones Maurenza) en el pueblo de Lago, en Turón.
Allí se encontraban en aquella jornada aciaga Jesús Cabo, Nicereto Alonso Pérez y Emilio Carrasco Gallego, vecinos de la zona, cuando comenzaron una discusión con Dositeo Vázquez, gallego. El tema era el de siempre: dirimir quién tenía la superioridad entre gallegos y asturianos y la bronca fue aumentando hasta que Dositeo mentó a la madre de uno de sus contrincantes y no precisamente para elogiar su belleza. El faltón fue expulsado del establecimiento, pero, lejos de amilanarse, volvió a entrar al chigre sin parar de ofender a los contertulios hasta que alguien le hizo callar a base de palos, navajazos y golpes de madreña. Las heridas en la ingle, cabeza y otras partes del cuerpo fueron tan graves que a los pocos momentos de la agresión el gallego dejó de existir.
Unos meses más tarde, el 20 de mayo de 1927, se veía el juicio contra los supuestos agresores ante la sección primera del Juzgado de Mieres. Para los curiosos les cuento el elenco del tribunal que he sacado de la prensa de aquellos días: presidía el gijonés Francisco Prendes-Pando, alcalde de aquella villa en la que hoy existe una calle que lleva su nombre; la representación del ministerio público la ostentaba el fiscal señor Huidobro y la acusación particular estaba representada por Elías Lucio Suarpérez. En el lado de la defensa, la de Jesús Cabo, estaba a cargo de don Alfredo Suárez; la de Emilio Carrasco, correspondía a Alfonso Muñoz de Diego, y la de Nicereto Alonso, al abogado Félix Ordóñez. Se partía de considerar que se trataba de un delito de homicidio y por ello se solicitaba para sus autores la pena de catorce años, ocho meses y un día de reclusión temporal. Ahora veamos lo que se dijo en la sala.
El primero en ser llamado al estrado fue Jesús Cabo, quien manifestó que el día de autos se encontraba en la taberna de Lago en compañía de los otros dos procesados y otros amigos cuando les interrumpió el interfecto diciendo que uno de los vasos de vino que aquellos tenían delante era suyo, entonces él le contestó que si era suyo lo bebiese y que le aprovechase, pero Doroteo le replicó que él era gallego. Jesús, atendiendo a la provocación, le dijo a su vez que él en cambio era asturiano y Doroteo insistió: «Aquí quienes planchan son los gallegos», a la vez que profería una frase ofensiva para la madre del declarante, produciéndose un pequeño escándalo en la taberna.
Jesús contó luego que para evitar que la cosa fuese a más, el mismo tabernero, los amigos y un hermano de Doroteo lo sacaron a la calle, pero estaba muy excitado y siguió voceando desde allí y mentando a la madre de los asturianos, hasta que acabó por sacarse una madreña para golpear con ella la puerta del establecimiento. De esta forma acabó por romper un cristal y luego, portando un objeto no determinado, se dirigió amenazador hacia Jesús que se vio obligado a sacar su navaja para defenderse, hiriéndole.
En este punto el fiscal entendió que la versión era poco fiable porque el muerto presentaba nada menos que ocho heridas y diferentes magulladuras, así que preguntó al acusado si los otros dos procesados habían intervenido también en la reyerta, lo que éste negó insistiendo en que solo él le había dado un pinchazo y además había sido para defenderse.
A lo largo de la sesión, las declaraciones posteriores de Emilio Carrasco y Nicereto Alonso confirmaron estos extremos rechazando su participación en la agresión, a pesar de que la acusación insistió en que el primero le había dado con una pala que había en un rincón y el segundo con una de sus madreñas, que apareció rota en el lugar del crimen. Pero ellos defendieron que no habían tenido que ver, ya que después de que Doroteo fuese expulsado de la taberna, marcharon para una escombrera para dejar enfriar el asunto y cuando retornaron al establecimiento Doroteo ya estaba muerto y desconocían quién pudo hacerlo. Emilio añadió, además, en prueba de su inocencia que fue él quien tomo la decisión de dar parte del suceso a la Guardia Civil.
Aunque lo que acabó convenciendo finalmente al tribunal fue el argumento de que ambos habían nacido en Valladolid y que por ello no les interesaban nada las riñas que pudieran existir entre asturianos y gallegos.
Por último, fueron llamados los testigos, entre ellos el dueño de la taberna, quien declaró que aquella noche Doroteo estaba «provocativo» y que por eso le había mandado salir del establecimiento y que incluso su hermano le había pedido disculpas a Jesús Cabo, que las aceptó sin problemas, pero cuando parecía que todo estaba solucionado, el gallego volvió a entrar y todo pasó tan deprisa que antes de que diese cuenta ya le vio herido en medio del establecimiento.
La vista duró todo el día y sólo se suspendió dos horas al mediodía para que todos pudiesen comer, luego fueron llamados para testificar otros parroquianos que habían asistido a los hechos y que declararon poco más o menos lo mismo: todos estuvieron de acuerdo en afirmar que Nicereto no intervino para nada en la reyerta y únicamente el criado del tabernero declaró que vio a Emilio Carrasco darle al interfecto con una pala que estaba en el local. Cuando por fin acabaron las pruebas testificales, las partes sostuvieron en sus conclusiones los puntos de vista mantenidos desde el principio del juicio, que así quedó visto para sentencia.
Por si les queda la intriga de lo que pasó con los acusados, les diré que en la resolución del juez resultaron absueltos los dos mineros castellanos; Nicereto Alonso, y Emilio Carrasco, uno como era de esperar, porque todos le exculparon, y el otro porque no se dio importancia al testimonio del criado ni al hecho de que aquella noche hubiese vuelto a casa sin madreñas.
Finalmente, la responsabilidad del crimen recayó únicamente en Jesús Cabo, que fue condenado a doce años y un día de reclusión temporal. Lo malo es que a pesar del tiempo transcurrido no hemos aprendido nada y todavía siguen dándose tragedias tan absurdas como esta. Por eso, a veces pienso que en algunos bares debería ser obligatorio el cartel que en otro tiempo se exhibía en un chigre gijonés ya desparecido: «Se prohibe blasfemar, cantar mal y ser grandón».