Opinión | Más allá del Negrón
Entre 60 y 69, ni fu ni fa
La nueva generación que resiste los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca
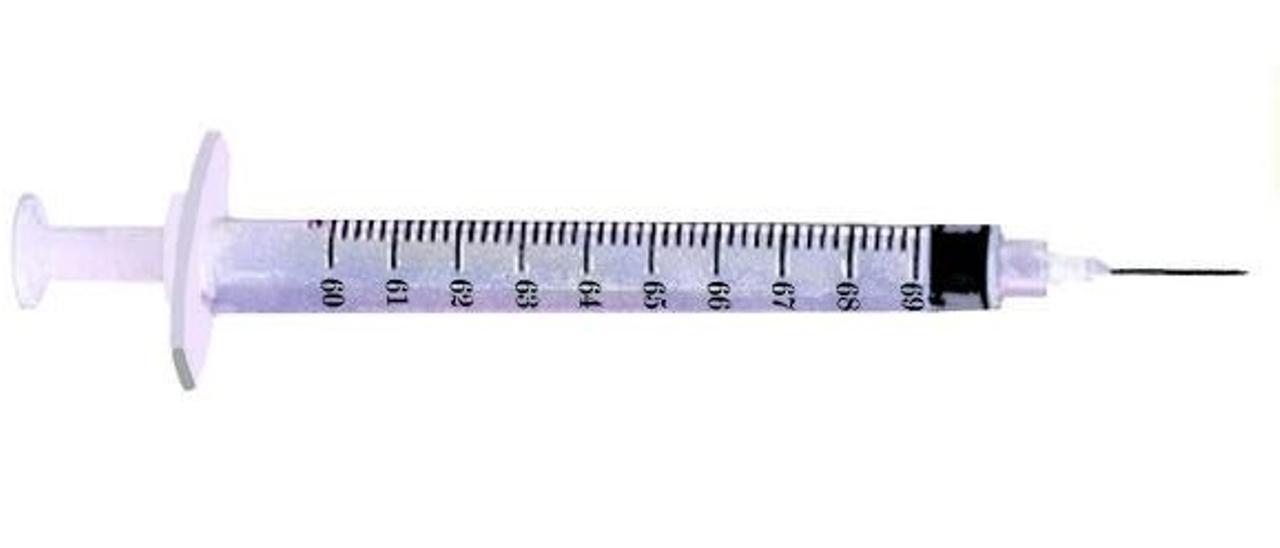
Pablo García.
El momento de la vacuna se ha convertido en un hito, un momento histórico en la vida. Los convocados cuentan en las redes todos los detalles, hasta los más nimios. Que van a comer algo ligero por si acaso. Cómo se van a trasladar, si en autobús o en coche particular. Qué ropa se van a poner. Esto sí que es importante: algo cómodo, que no se vea el antiestético tirante de la ropa interior o que no obligue a quedarse desnudo de cintura para arriba. Es todo tan público. Está prohibido hacer fotos, pero no son pocos quienes se apresuran a inmortalizar en selfie el acontecimiento extraordinario.
El miércoles 7 tuve la inmensa fortuna de celebrar el rito de la vacunación en el denostado, de forma tan injusta, Hospital Enfermera Isabel Zendal. La inmensa cola camino de la inmunización, camino de derrotar a la enfermedad –ojalá todas la enfermedades tuvieran vacuna– no es la cola estática que nos ofrecen los telediarios. Es una cola móvil, en la que rara vez se detiene el avance. Lo que la hace menos cola. No es lo mismo estar de pie esperando durante media hora que estar caminando a ritmo ligero. En la cola hay muchas menos sillas de playa y taburetes de ducha de los que se ven en televisión. Aunque los hubiera habido, no tendría nada particular tomar esa precaución en personas que, cada vez más a menudo, andan, andamos, por la calle buscando un banco donde reposar.
La cola del Zendal es una cola viva, silenciosa, en la que todos nos escrutamos por encima de las mascarillas. Nos vemos a nosotros mismos en los ojos de los demás. Mantenemos un silencio riguroso, acatando con la disciplina que da la edad las normas propias del rebaño que busca su inmunidad. En esa larga fila a la espera de la enfermera benefactora –¿no hay enfermeros en este país?– tuve una epifanía. Caí en la cuenta de que todos los que estábamos allí teníamos más o menos los mismos años. Claro, tiene su lógica: nos habían convocado a los que estamos entre los 60 y 69 años. Por primera vez, desde los años de la Universidad, sentí que pertenecía a una determinada generación. Somos aquellos nacidos entre 1952 y 1961, elegidos cuidadosamente porque la sanidad española, o la autonómica, ha determinado que nuestro riesgo de trombos es menor.

Entre 60 y 69, ni fu ni fa / Juan Carlos Laviana
Qué honor pertenecer a una generación, como los del 98, los del 27 o los del 36. Uno, en la cola, se da cuenta de que no está solo y que comparte mucho con los que le rodean. Somos una generación ni fu ni fa –ni siquiera tenemos nombre como la generación sándwich de entre 70 y 79– y llena de peros. Conocimos de niños o adolescentes el franquismo, pero apenas tuvimos tiempo de padecerlo, amortiguadas nuestras vidas por el desarrollismo. Vivimos la Transición, pero demasiado jóvenes para participar activamente en ella. Tuvimos nuestro momento de madurez en la España de los 90, la del milagro económico, pero solo fue un espejismo. Algunos jóvenes de hoy, nos denominan con desprecio la generación del pelotazo, como si la corrupción y el enriquecimiento vertiginoso hubieran sido compartidos por la población general.
Hoy, ya nos encontramos en el grupo de quienes apuran sus últimos coletazos profesionales, de los prejubilados, de las víctimas del “hay que rejuvenecer la compañía”. Somos con probabilidad los últimos en cobrar pensión pública. Pero somos también, aunque nadie lo reconozca, los que mantenemos a nuestros hijos en casa hasta los treinta y muchos, y los que cuidamos a nuestros padres –los que tengan la surte de conservarlos–, ya sea en casa o en la residencia.
En la cola, las jovencísimas chicas de la tele nos escrutan uno a uno para ver si damos bien ante la cámara y entrevistarnos en directo en el programa de Ana Rosa o en el “Espejo Público” de Susanna Griso. Son las mismas chicas que luego nos denominan los mayores, cuando no los viejos, de entre 60 y 69. Esos señores a los que se les suministrará la vacuna AstraZeneca –veremos a ver qué pasa con la Janssen–, porque está científicamente probado que no padeceremos los efectos secundarios que sí podrían sufrir los de 59 o los de 70. Tenemos que asumir que, a falta de una división más científica –como churras o merinas–, de alguna forma hay que repartir el rebaño.
Pero que nada opaque el momento feliz del gran avance de la ciencia, del gran paso de la humanidad, capaz de crear una vacuna en tiempo récord. Somos una generación tan privilegiada que seremos los primeros en vivir mejor de lo que vivieron nuestros padres y, si nada cambia, mejor de lo que vivirán sus hijos. Y, por si fuera poco, ya estamos vacunados. Algún día hablarán de nosotros como de la generación que se inmunizó, sacrificándose por las demás, con la vacuna AstraZeneca, de tan mala reputación. ¿Qué más se puede pedir?
Suscríbete para seguir leyendo
- Media España en alerta por lo que ha dicho la Guardia Civil sobre lo que está pasando con las tarjetas de crédito
- Alejandra Rubio abandona su casa con Carlo Costanzia
- Bruno, feliz ante la reciente noticia del embarazo, confirma en Reacción en cadena cómo se va a llamar el bebé: 'Como tú
- Los 'Mozos de Arousa' se despiden de Telecinco: Mediaset suspende el programa pese a los buenos datos de audiencia
- Suso Álvarez y las razones de su ruptura con Bea Retamal: 'No sabía que se estaba enamorando ni que tenía sentimientos
- Exigen el despido de la azafata de la Ruleta de la Suerte por esto que pasó en directo en el programa de Antena 3
- Duro adiós en la familia de Terelu Campos y Carmen Borrego: las hermanas comparten el dolor en redes sociales
- Segunda muerte de un joven en Cudillero en una sola tarde: un niño de 10 años en accidente de tractor
