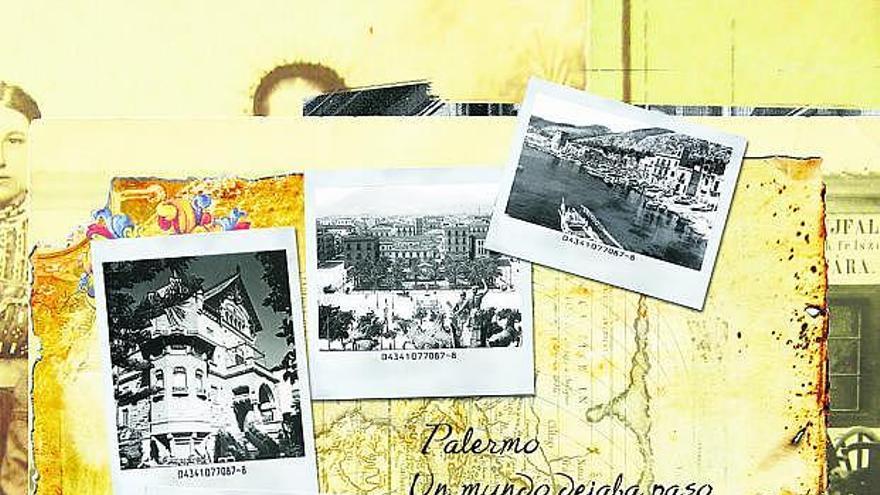Los leones del teatro Massimo de Palermo vigilan la fachada neoclásica de Giovanni Battista Basile, a uno y otro lados de las escalinatas donde se desarrolla el final operístico de la película de Francis Ford Coppola El Padrino III. El teatro Massimo es uno de los templos sagrados de la lírica, junto al Politeama. Surge en el límite extremo de la Via Maqueda, casi cerrando la ciudad vieja, donde algunos de los palacios de la nobleza, que en estos momentos permanecen en pie después del saqueo urbanístico, tienen como «okupas» a tipos que se afeitan en «canotiera» a la vista del público, entre la maleza que crece por debajo de las piedras, como en el Bonagia, y a mujeres que lavan la ropa en medio de la desolada grandeza de los patios de carruajes, con estucos de Serpotta incrustados en las paredes desconchadas.
A finales del siglo XIX y principios del XX hubo un Palermo llamado Floriopoli que alargaba su horizonte residencial hasta la vieja Europa, hacia París, con un balneario que se extendía de la ciudad vieja a La Favorita y la playa de Mondello, a través de hermosos y largos bulevares. El pintor Renato Gutusso, en un momento de pasión, comparó el Viale della Libertà con los Campos Elíseos.
Hablamos de la época en que las grandes familias europeas habían elegido para veranear la bahía palermitana y el Monte Pellegrino, que en otro tiempo cautivaron a los escritores viajeros. Durante muchos años los perfumes caldearon las alcobas que por las noches enfriaba el champaña. En la Vita quotidiana della Palermo di fine ottocento Charles Didier contabilizaba «123 príncipes, 90 duques, 157 marqueses, 51 condes, 29 vizcondes, sin contar los barones, que son innumerables, y caballeros, que se cuentan por miles».
El primer cambio de rumbo de la ciudad tuvo lugar en 1891, con la inauguración de la Exposición Nacional a cargo del rey Umberto I y la reina Margarita. El entonces ministro de Industria, Bruno Chimirri, se prodigó en grandes deseos. «Si la primera exposición nacional de Florencia fue un bello augurio y las de Milán y Turín, una revelación, la de Palermo es todo un acontecimiento político y un hecho económico, porque es la primera vez que se hace una muestra nacional en el mezzogiorno (sur de Italia)». El Gobierno de Roma había financiado la Exposición, en la que participaron ocho mil exhibidores, con un millón de liras y una lotería nacional. Todo aquel montaje arquitectónico, que durante tiempo después fue un reclamo turístico, se debió a Ernesto Basile, hijo de Giovanni Battista, continuador de la obra de su padre y uno de los artistas que han dejado mayor huella en la ciudad.
Con Basile nació también, en medio de un inmenso parque, Villa Florio, que ha sabido conservar toda la fantasía del Art Noveau. Los Florio, sus propietarios, se convirtieron en una dinastía digna de serial televisivo. El apellido legó a Palermo el nombre de Floriopolis, por medio de iniciativas filantrópicas y de una actividad cultural y social que le permitió mantenerse durante décadas como un lugar cosmopolita y mundano. Gracias a la familia se fundó el periódico «L' Ora», en 1900, teniendo como primer director a Vincenzo Morello, uno de los mejores periodistas de su tiempo, que firmó bajo el seudónimo de Rastignac. Al mismo patrimonio de los Florio pertenece Villa Igieia, también obra de Basile, considerada hasta nuestro días el más hermoso hotel de Palermo y un lugar de belleza incomparable.
Palermo, «la bambina», como escribió Vincenzo Consolo, vivió otros trece años de esplendor desde principios del siglo pasado hasta el inicio de la Gran Guerra. Las fiestas de la Casa Whitaker, los sofocos de las nobles señoras: princesas Anna di Cutò y Giuseppina Lanza di Castelreale; o de las marquesas, Rosalia Salvo Ugo di Pietrangazilli y Adele de Setta; la duquesa Mara di Villa Gloria y la princesa Giulia di Trabia. En 1914 el sonido dulce de los carillones del recuerdo dio paso al estruendo de los cañones del primer conflicto bélico mundial del siglo. La Belle Époque en Palermo, como en París y en el resto de Europa, dio los últimos suspiros.
Un mundo dejaba paso a otro, como antes había ocurrido en El Gatopardo, la gran novela escrita por el primo gordo y silencioso del duque de Verdura, aquel niño al que no le gustaban los juegos al aire libre y era tímido con los animales. El mismo duque de Palma y príncipe de Lampedusa que de vez en cuando pasaba las tardes en Villa Niscemi, alrededor de las buganvillas.
La mañana que visité el lugar donde se encuentra enterrado Giuseppe Tomassi di Lampedusa, en el cementerio de los Capuchinos, un empleado con ganas de alimentar la curiosidad sobre los muertos me mostró también la tumba de un carabinero asesinado por la mafia. «Un buen padre de familia», dijo, y siguió enredando entre el rastrojo con una carretilla de un lado para otro. El hombre se asombró de que mi interés se centrase exclusivamente en el autor de El Gatopardo, que para él, como para muchos palermitanos, no significaba más que el recuerdo de un paisano ilustre y estirado que tenía a Sicilia por el Perú debido a las interminables chapuzas en la isla.
En los cementerios se lleva uno sorpresas. A Lampedusa, príncipe y duque, lo busqué entre los panteones de las grandes familias, hasta que el empleado de la carretilla me condujo a su última morada bajo una losa corriente sin mayores lujos, en la que fueron sepultados sus restos y que comparte con la psicoanalista letona Alessandra Wolff-Stommersee, «Licy», la mujer de su vida.
Yo quería matar el tiempo vagando por la última soledad de aquel solitario que, como él mismo decía, prefería estar con las cosas que con las personas. Sin darme cuenta de ello y en cierto modo estaba vagando por mi propio ser, que era como hacerlo por un Palermo de fantasmas.