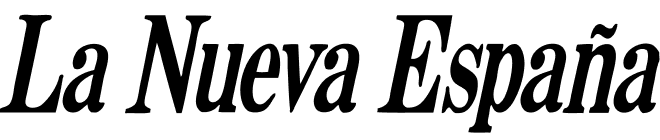Hace muchos años que se viene devanando sobre el incierto futuro del carbón. Felipe González, siendo presidente de Gobierno y refiriéndose a estas cuencas, llegó a vaticinar que la «civilización minera» no rebasaría el horizonte del año 2000. Candidatos socialistas de Asturias, Aragón, Castilla y León reclaman ahora que el cierre de las minas no competitivas no se produzca en 2018, tal como ha sido fijado por la Unión Europea.
No hay duda de que el carbón ha determinado la vida, la historia y las pautas culturales de nuestra región, y muy especialmente de las comarcas mineras. En tiempos de la primera revolución industrial, Asturias pasó de llamarse la Siberia del Norte, por su pobreza y aislamiento, a ser la California negra gracias a los beneficios del carbón. Hacia el monarca carbón se movieron durante muchos años las inversiones económicas más dinámicas.
El ciclo histórico del carbón sufrió un giro radical con la creación de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) en 1951. Un organismo cuyo objetivo era hacer más rentables ambos sectores. Por ello se suprimieron aranceles, subvenciones estatales y cualquier otra medida que obstaculizara la libre competencia. A finales de esa década, la economía española iniciaba un período de liberalización: fue un zarpazo para los carbones nacionales que no estaban en condiciones de competir con los de mejor calidad y precios más bajos que ahora se importan sin apenas restricciones.
La respuesta social y política a los reajustes en el sector, con el plan de estabilización, se plasmó en las contundentes huelgas de principios de los sesenta del siglo pasado en las que tuvieron un especial protagonismo los mineros de las cuencas.
En 1967 nace Hunosa para reorganizar un sector muy deteriorado y contener sobre todo seguros conflictos sociales. Pero no fue una panacea para unas comarcas que ya necesitaban nuevas alternativas económicas a un carbón declinante. En tal sentido, haciendo balance de los diez primeros años de Hunosa, el ingeniero de minas Juan Manuel Kindelán, que pertenecía entonces al grupo de economistas del PSOE, escribía un largo artículo titulado «El futuro del carbón asturiano» en el que denunciaba la incongruencia política de los sucesivos gobiernos respecto a esa empresa pública. Sostenía que toda la política realizada hasta el momento lo había sido bajo la coartada de proteger el empleo en las zonas mineras, pero sin poder evitar la injusticia de que numerosos trabajadores tuvieran que perder inevitablemente su empleo en el futuro. También ponía de relieve en ese escrito que, entre 1970 y 1976, las subvenciones concedidas al carbón producido por Hunosa y las pérdidas de la compañía, compensadas con los presupuestos del Estado, habían superado los treinta mil millones de pesetas cada año: más de un millón por cada trabajador. Kindelán concluía que con esa cantidad, invertida adecuadamente en industrias ligeras y diversificadas, se hubiera podido dar trabajo ampliamente al cien por cien de la plantilla de la empresa, que entonces era de unos 24.000 trabajadores: actualmente son algo más de dos mil.
Si la alternativa planteada por Kindelán, hace 34 años, pudo haber solucionado satisfactoriamente la crítica situación socioeconómica de las comarcas mineras, ¿qué razones hubo para qué tal diversificación industrial no se hubiera producido? Una cuestión que trataremos de abordar en otro artículo.