Pensar y decir la guerra
Antonio Monegal indaga en la relación que mantienen con el hecho bélico las artes y los medios de comunicación
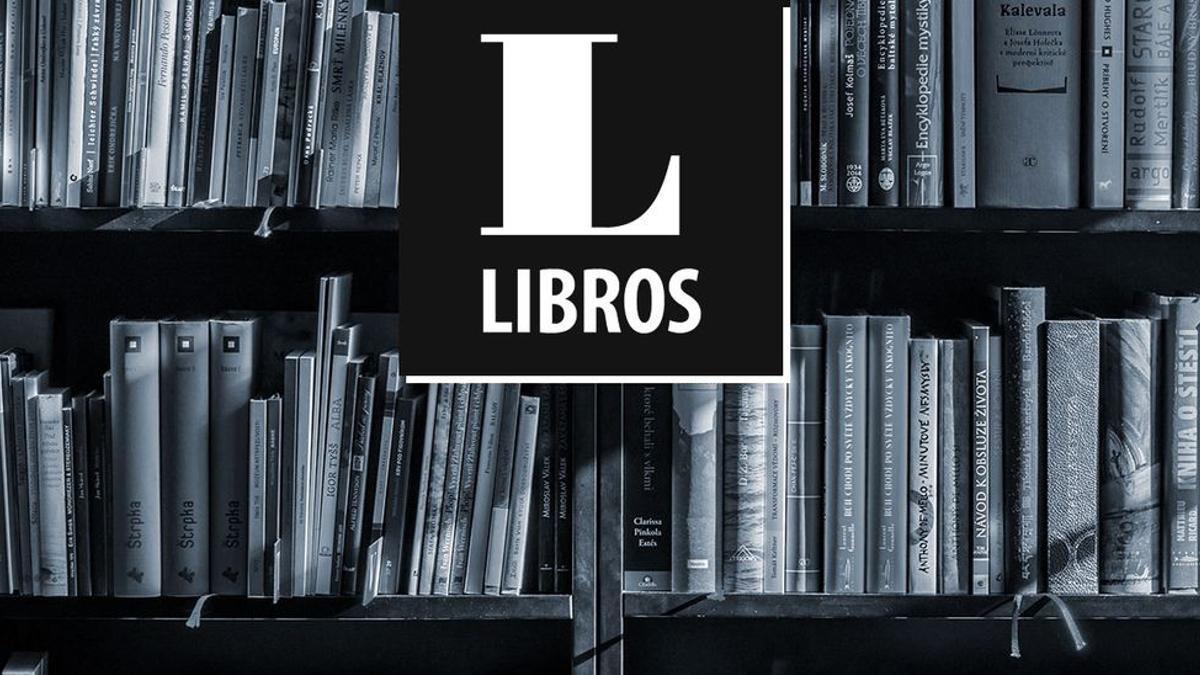
. / .
El pensador israelí Itamar Even-Zohar, padre de la llamada teoría de los polisistemas, ha definido la cultura como una formidable caja de herramientas, un inmenso repertorio de recursos interpretativos, patrones de conducta y valores dentro del cual no es posible ignorar la existencia de la violencia como una de las opciones predilectas que las sociedades humanas han asumido desde sus orígenes para resolver los conflictos a los que se enfrentan. Una violencia que, huelga decirlo, encuentra en la guerra su plasmación histórica más depurada. En consecuencia, no cabe una percepción cándida de la cultura como un organismo liberado de tentaciones destructivas. O expresado mediante el célebre aforismo de Walter Benjamin en sus "Tesis de filosofía de la historia": "Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie".
En "El silencio de la guerra", Antonio Monegal propone un recorrido por esos documentos de cultura y la relación que han mantenido en el pasado y mantienen en la actualidad con el hecho bélico tanto la literatura como los medios de comunicación y las artes plásticas. Monegal presta especial atención al tratamiento de la guerra desde que su dimensión épica, nacida al calor de un texto como "Ilíada", cuyo sentido vertebra en gran medida la imagen que de las guerras ha tenido Occidente durante siglos, languidece, entra en crisis o, sencillamente, desaparece cuando los conflictos armados, sobre todo a partir de 1914, se convierten en sucesos altamente mecanizados, una suerte de episodios de industrialización de la muerte a gran escala, dentro de los cuales la individualidad de los combatientes queda a menudo cancelada, el drama golpea cada vez en mayor medida a las poblaciones civiles y la aniquilación, al modo de un juego virtual, se convierte en una cuestión casi abstracta donde ingenieros, científicos y militares operan a distancia de una forma que se quiere y reclama aséptica.
El trayecto que media entre la cólera de Aquiles o el relato tolstoiano de las guerras napoleónicas, por una parte, y las ejecuciones mediante drones o el exterminio sistemático de la Shoah, por otra, obliga a relatos, tanto narrativos como visuales, muy distintos. Monegal se aplica, así, a una indagación en diversos frentes, que, partiendo desde los hoy caducos aspectos ideológicos de la épica guerrera, alcanza lugares como las narrativas del trauma (con un caso como el de Siegfried Sassoon), las escrituras imposibles (cómo decir el Holocausto, en el ejemplo paradigmático de Primo Levi), las aporías a las que se enfrenta el relato de lo vivido (como sucede en el drama yugoslavo y su doble plasmación en la escritura de Juan Goytisolo y el cine de Milko Manchevski) o el retrato de la ausencia, a través del arte de la fotografía y de la categoría de la postmemoria introducida por Marianne Hirsch, deudora de la reflexión en torno al hecho de que, en puridad, no debemos tanto preguntarnos qué significa una imagen de muerte, sino cuestionarnos qué imagen fotográfica no es ya, por definición, una imagen de muerte.

. / .
El silencio de la guerra
Antonio Monegal
Acantilado, 320 páginas, 24 euros
Suscríbete para seguir leyendo
- La emocionante salida del hospital de un guardia civil gijonés que estuvo en coma tras ser atropellado cuando perseguía a unos ladrones
- Boda de revista en Asturias: Ana García Obregón acude este sábado al enlace de un sobrino con una canguesa
- Buenas noticias para Raúl de los Mozos de Arousa: 'Un chupete
- Ana Rosa para TardeAR en directo para expresar su emotivo adiós: 'Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado
- Jessica Bueno hundida tras meses de relación con Luitingo e incluso hablar de hijos: 'Pasará la tempestad
- De arrancar en la Silla Azul ha conseguir el bote de Pasapalabra en la misma tarde: '“Apellido del compositor autor de la banda sonora de la película ‘El hombre que vendió su alma'
- Isa P desvela la verdad de la maternidad de su madre: 'A mí me fue a buscar, no es un capricho, me fue a buscar ella
- Adiós a Ion Aramendi: Telecinco ya tiene presentadora tras el inesperado cambio de Reacción en cadena
